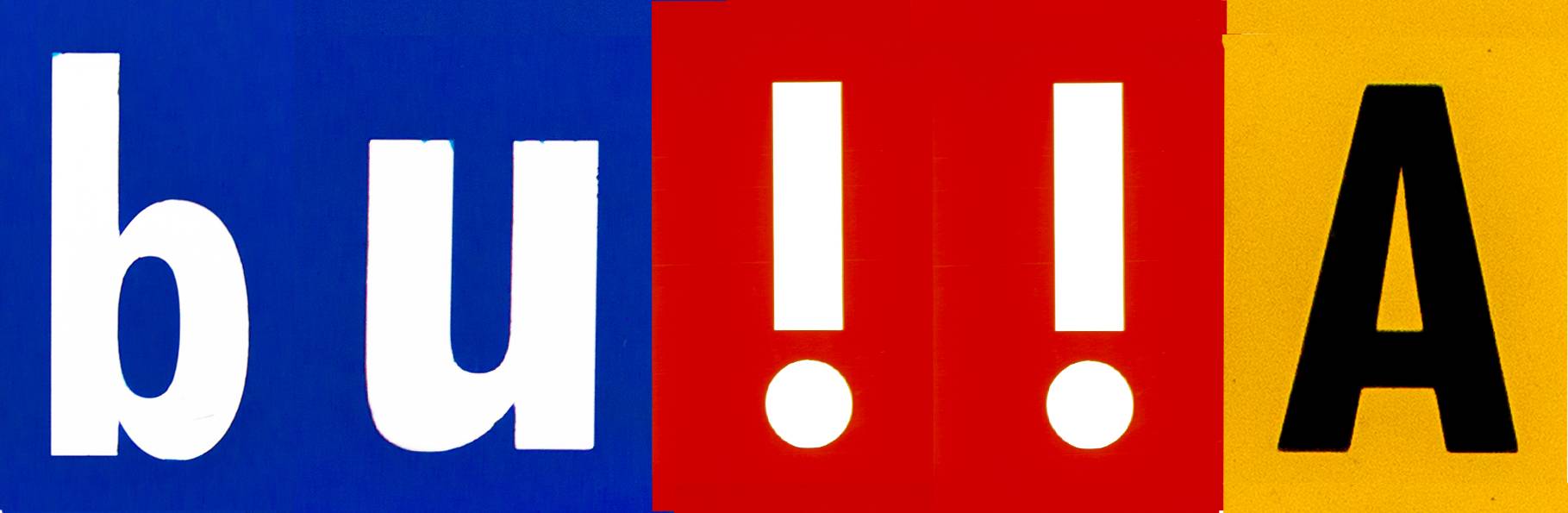elegía
por Candelaria Samper Olivera
Este texto está dedicado a Laura Sofía Reyes Castro.

En la Ilíada, Aquiles tiene un mejor amigo llamado Patroclo que muere en batalla. En un sueño, los dos amigos se reúnen, pero Patroclo se desvanece antes de que se abracen: “-Acércate y abracémonos, aunque sea por breves instantes, para saciarnos de triste llanto-. En diciendo esto, le tendió los brazos, pero no consiguió asirlo: disipóse el alma cual si fuese humo y penetró en la tierra dando chillidos.” En su honor, el ejército de los aqueos organizó unos juegos para mostrar lo mejor que tiene el ser humano: su destreza. Y la guerra paró por un momento para que los guerreros le dieran a Patroclo como ofrenda aquello en lo que eran excelentes: la precisión, la pericia, la prudencia y la mesura. Yo me considero excelente en pocas cosas, pero creo que soy precisa al escribir. No tanto como Aquiles con su lanza, pero a lo mejor me acerco a la diana. Entonces, escribo esto en honor al espíritu de Lala, que se desvaneció también entre mis sueños la última vez que la intenté abrazar.
A veces me entran unas ganas grandísimas de hablar de ella, así que hace poco le escribí a su mamá para que conversáramos. Fuimos por un helado de frozen yogurt, que era el favorito de Lala y yo no lo sabía hasta ese día. Lala y su mamá eran como las Gilmore Girls, en parte porque compartían el nombre, pero también porque eran dos amigas, estaban todo el tiempo juntas y hasta alguna noche salieron a rumbear juntas. Creo que la mamá de Lala, al igual que yo, se despidió de una amiga. Y estar las dos, comiendo helado y hablando de las cosas mundanas como las fiestas y la salchipapa, se sentía como si al otro lado de la mesa estuviera Lala con su helado, y entre los silencios de la conversación su risa.
Lala está en el silencio, pero también en la música. Sobre todo en la música. Le gustaba el reguetón, Los Cafres y los cantautores hispanohablantes como Vicente García y el Kanka. Unos meses después de su muerte fui a escuchar a Jorge Drexler en concierto. Quienes la conocen sabrán que era uno de sus favoritos. Drexler escribió Duermevela, una canción dedicada a su madre que había fallecido y me hace pensar en la espera, la madrugada y la nostalgia.
En la duermevela el corazón espera, sin saber muy bien a qué. Busca en las rendijas, mueve las clavijas. Desafinándose.
Ay, el momento en que empieza el día, y se vuelve a ser forastero. El rincón de la noche mía a donde solo llega el lucero.
Toda duermevela huele a tu regazo, tu abrazo acunándome. El tiempo en mi oído, donde tu latido sigue refugiándose.
Ay, ese punto en la lejanía que nos hace ser marineros. Aquel sitio del alba mía, a donde solo llega el lucero
Una estrella trae el día. Cabo de Santa María. Cruza el cielo, duerme al faro y vuelve a dar al mar.
Al mar.
Mientras Drexler cantaba con su guitarra, el auditorio movía sus linternas de un lado a otro y, aunque ellos no lo supieran, se sentía como un océano brillante en honor a Lala. Como si le estuviéramos enviando estrellas en el viento. Pasa que lo que alumbra recuerda a ella y, como dice su mamá, basta con cerrar los ojos y pensar en Lala para darnos cuenta de que siempre estaba sonriendo. Ella era el lucero del que hablaba la canción, la estrella que vuelve a dar al mar.
Mi amistad con ella fue tranquila pero corta también. Éramos adolescentes y hacíamos cosas de adolescentes, como ir a fiestas el fin de semana y luego hablar de lo que pasó en la fiesta el lunes para, casi que accidentalmente, repetir el ritual el viernes. En la heladería con la mamá de Lala le pregunté si ella le hablaba de mí y me dijo que sí: “Me contaba que le gustaba hablar de política contigo y que le enseñaste a meditar”. Me acordé de las veces que meditaba con mis amigas. Nos sentábamos en el pasto en un círculo y en el silencio nuestras respiraciones se alineaban y no era nada más que eso. Solo importaba el sonido de los carros y el calor del sol sobre la piel. Y me pone feliz que Lala haya aprendido a meditar conmigo, porque creo que la vida va hasta ahí, hasta la respiración y el sol; lo que viene después de eso es decoración.
Me parece que Lala era una devota de la vida. Se entregaba a sus amistades y a sus emociones: si estaba feliz estaba feliz, si tenía miedo tenía miedo y si estaba triste estaba triste. Para ella la vida era muy importante y por eso la música, las amigas, el arte y su hermana lo eran también. Por eso, tiene sentido que Lala quisiera cuidar la vida como último regalo para este mundo, pues murió haciendo un voluntariado de tortugas marinas y sintiendo el calor del sol sobre su piel.
Las tortugas marinas ahora quedaron bautizadas con el nombre de Lala. Los que fuimos a la misa de un año de su muerte tenemos una pulsera con una tortuguita, un par se hicieron un tatuaje de una tortuga y el cuaderno donde escribí estas ideas tiene en la portada una gran “Eretmochelys imbricata”. Como enviado de ella, llegó a mí una crónica de Sara Zuluaga que se llama La ruta voraz del aguasal: una crónica sobre las lágrimas de las tortugas marinas y narra la historia de una comunidad del caribe y su relación con las tortugas, que estaban en peligro por la contaminación del mar. Hasta lo que sucede en lo más alto, como el páramo, afecta los océanos y por eso ahora quedan menos del 20% de las que había en los 80s. Por eso también, -se descubrió que- las tortugas están llorando (en el sentido menos metafórico de la frase). Como un intento de liberar los metales, los tóxicos y las sustancias contaminantes de su organismo, las tortugas marinas liberan lágrimas, pero por más de que lloren no es suficiente: los contaminantes se adhieren hasta sus huesos. Al terminar la crónica Sara le pregunta a uno de los pescadores del pueblo por qué le interesaba cuidar a las tortugas y limpiar la playa: “-Porque me gusta verlas cuando salgo a pescar-”. Contemplar la vida es también cuidarla.
Parecerá extraño leer datos científicos y ambientales en un texto sobre la amistad y la muerte, pero para mí hablar sobre las tortugas es hablar sobre Lala. Y, si quiero hablar sobre la muerte, primero tengo que aprender a hablar sobre la vida.
Con Lala compartimos una preocupación -quizás infantil, pero no por eso menos honesta- por la naturaleza que se hizo más fuerte en mí después de su muerte, en parte porque me pareció linda su labor por las tortugas, pero más que todo porque empecé a ver la muerte en donde no la veía antes. La vida se acaba todos los días. La vida se está acabando ahora. Y no hablo solamente de la extinción masiva y rápida de las especies a causa de la actividad humana, sino de ti y de mí. Tú y yo, mientras estemos vivos, estaremos muriendo. Y creo que eso es lo fundamental del amor: reconocer la finitud de las cosas, sentir el dolor de la muerte del otro y la mía. No podemos amar si no somos capaces de ver la muerte de todo, porque es mentira que las cosas son eternas y el amor solo sabe de la verdad. Lala me enseñó a mirar a la finitud a los ojos y a amar a la vida -o mejor dicho, a lo vivo- desde su esencia fugaz.
El punto de todo esto (de la vida, de la muerte, de la amistad, del amor) está en el dolor. Laura, la mamá de Lala, dice que el dolor está allí para ser sentido, y que si hacemos silencio y nos quedamos quietas un ratito, encontraremos en él una paz desbordante. Algunas le llamamos Dios. Laura también dice que nuestros “espíritus” (esencias, almas, como quieran llamarse) son eternos, y me acuerdo especialmente de una explicación que me dio haciendo señas con sus manos. Nosotros somos como una línea muy larga que se extiende hacia todos los lados, y un pedacito de ese trazo es a lo que le pusimos vida. Y no sabemos que hay en el resto de la línea, pero aquí tenemos un cuerpo, piernas y oídos. Y existen las salchipapas y el helado, y también la música y el frío. Nuestra vida el lucero del que hablaba la canción, la estrella que vuelve a dar al mar.
Así que, hasta que se acabe este trozo de línea que me tocó, haré silencio para acordarme de Lala e iré a conciertos que tengan canciones sobre las estrellas y el mar. Aprenderé a contemplar y a cuidar lo vivo, y hablaré de la vida cada vez que me acuerde de la muerte. Me llenaré los bolsillos de conchitas de mar solo porque me parecen lindas y los volveré a vaciar para regalárselas a mis amigas. Escribiré un texto en honor a mis muertos y escaparé del dolor hasta que me toque hacerme su amiga. Y mientras tanto, les propongo que nos sentemos a respirar y sentir el calor del sol sobre la piel.