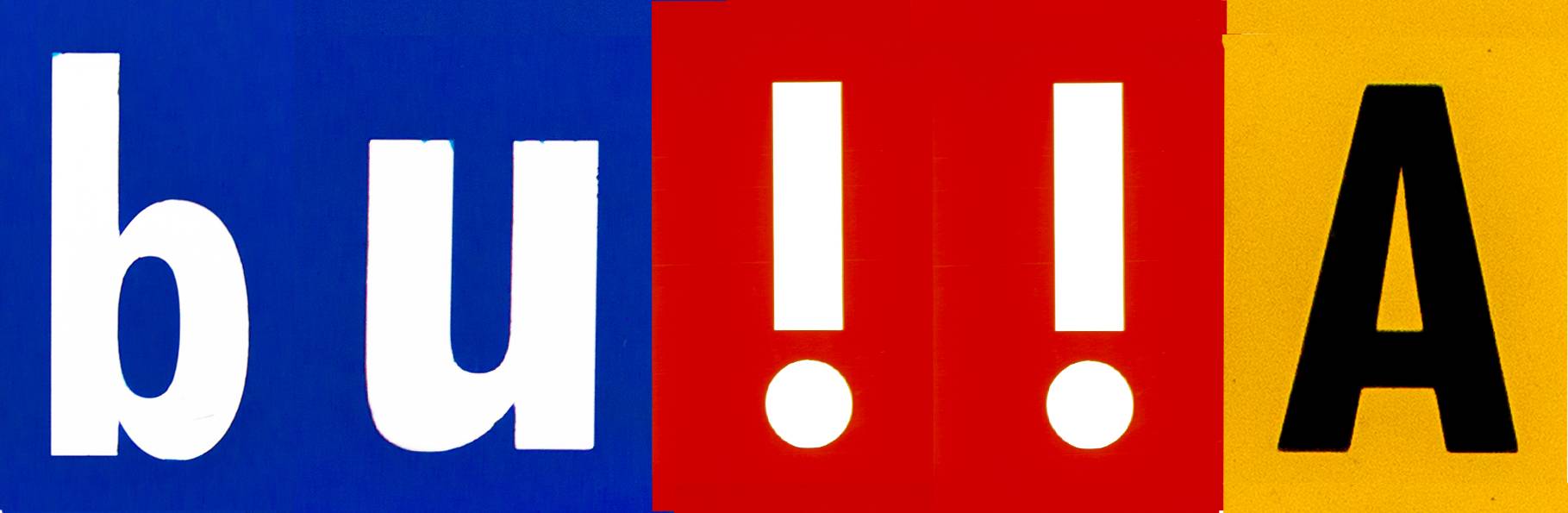Creer sin querer
por José Alejandro Carrillo Quiroga
Dedicado a mi abuela, en especial en los días que no se acuerda de mi.

Despedirme de mi abuela es el ritual que más añoro. Cuando se acababan las bellas tardes de café e historias cuya veracidad pongo bastante en duda, ella siempre me agarraba con sus manos frías pero llenas de cariño mientras me miraba a los ojos impresionada con lo mucho que supuestamente había crecido. Antes intentaba meterme un billete en el bolsillo de la forma más hostil pero sigilosa posible, me observaba y me decía una frase que siempre se quedaba conmigo: “Mijo, que mi Dios me lo bendiga”. Había cierta expectativa mía de toparme con esta frase al final de todos nuestros encuentros; era su frase, solo de ella. Aunque nunca fui muy religioso, el hecho de que ella la dijera la hacía especial, distinta. Y es que, tomándome el atrevimiento de pensar sobre la naturaleza de su eslogan, mi abuela frente a Dios se convertía en mi abogada, intercedía por mí y le pedía que, en vez de estar pendiente de todas las desgracias de nuestro mundo, le echara ojo a otro gomelo más.
Con el paso del tiempo, esta frase célebre fue perdiendo su ternura y se transformó en la parte más importante de su testamento. Entre más tardes compartíamos, ambos nos mirábamos a los ojos perpetrados frente a la posibilidad de que fuera la última. Me asustaba de sobremanera pensar que siempre di por sentadas sus bendiciones y que, aunque no creyera en ellas, algún día iba a tener que salir al mundo sin el manto invisible que mi abuela con tanto esfuerzo había tejido para mí. Mientras esa preocupación germinaba y se apropiaba de mis noches en vela, me surgió la necesidad de encontrar motivos para creer en Dios. De alguna forma, creer en que había algo más allá implicaba directamente que mi abuela no desperdició su vida repitiendo las mismas oraciones mientras su rosario se le deshacía en las manos. Significaba que, en esencia, ella siempre estaría ahí y que, sin importar dónde me encontrara, escucharía el eco de su voz ofreciéndome postre de limón.
Para esta titánica y para nada pretenciosa misión de intentar encontrarle sentido a la religión tenía que empezar por el principio de mi historia. Cuando era pequeño iba a la iglesia todos los domingos a acompañar a mi madre. Sería una mentira no decir que mi momento favorito era cuando el Padre se acercaba a los niños después de la comunión de los adultos para entregarnos dulces. Ahora que lo pienso, ese soborno fue altamente efectivo; en los álbumes más preciados de mi hogar ahora hay fotos mías sujetando una vela mientras consumaba mi primera comunión. Con los años, mi madre perdió la guerra fría con el resto de la familia y las mañanas de oraciones fueron colonizadas por las pijamas y el fútbol inglés. Aun así, ella sigue saliendo todas las mañanas a intervenir por nosotros, buscando que Dios nos perdone del pecado tan grande que es querer hacer locha un domingo.
Con el paso del tiempo, Dios, más que una figura que realmente respetamos, se vuelve una excusa para que nos crean las mentiras. Mientras crecía blasfemaba constantemente, ya que, según yo, rezar no servía de nada. Desde que mi equipo de fútbol perdió la final más importante de su historia, aprendí que prometer subir Monserrate de rodillas no iba a hacer que mágicamente billones de partículas conspiraran a mi favor. Dejando mis placeres egoístas a un lado, me estremecía, como a cualquier persona, la posibilidad de que un creador hubiese articulado semejante planeta lleno de belleza para luego destruirlo de las formas más crueles posibles. Para mí, la destrucción de su creación y la libertad que nos dio a los humanos para que florezca la maldad dentro de nosotros es una invitación a presenciar el suicidio de un Dios que no fue capaz de controlar su poder y decidió cortarse las manos para obligarse a dejar de escribir.
Con un incalculable número de preguntas y con la módica cantidad de 0 respuestas, me di cuenta de que mis pobres años de existencia son insuficientes para resolver uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad (¿quién lo hubiera dicho?) y decidí acercarme a alguien que realmente entendiera del tema. Usando un trabajo de sociología como excusa, empecé a preguntar a familiares y relativos si alguno conocía a un padre que estuviera dispuesto a perder una tarde escuchando a un adolescente desesperado por respuestas. Sorprendentemente, Carlos, un padre de un pueblo de Cundinamarca, me permitió hacerle compañía mientras se encontraba en un trancón. Jamás había disfrutado y agradecido tanto el endémico caos bogotano que lo tuvo secuestrado entre pitos y lluvia, y me permitió alargar la conversación.
En un principio, quería entender cómo un ser humano, normal y corriente, lleno de sueños y esperanzas, decidía dejar de comprar jeans para llenar su armario de túnicas. Quería saber si, por alguna razón, cuando Dios hizo su famoso llamado, a mí me pusieron en la lista de espera. Al parecer y en contra de lo que la mayoría de las personas pensábamos, el padre Carlos me contó que su llegada a la religión no fue un momento, no fue una epifanía difícil de describir que le cambió la vida totalmente. En cambio, resaltó que fue un proceso, que después de muchas rumbas y tragos durante el último año de su bachillerato un padre lo retó en frente de sus compañeros a intentar mejorar la vida de los demás, y que esa fue la semilla que fue creciendo poco a poco al darse cuenta del carácter transitorio de sus placeres carnales y la atractiva promesa de la trascendencia.
Una de las únicas verdades absolutas que yo he encontrado a lo largo de mi vida es que su valor radica significativamente en la capacidad que tenemos de amar. No hay nada que valga más la pena que fundirse en vulnerabilidad con la abrumante inmensidad de materia y descubrir lo que hay detrás de lo que aparentamos ser. Amar es conocer, y a la vez saber desconocer para seguir conociendo infinitamente. Para mí, era incomprensible cómo alguien en su sano juicio sacrificaría la virtud clave de la condición humana y todas sus representaciones materiales y carnales para entregarse a un ser divino del cual no se tiene certeza. Él me comentó que: “no se puede condenar eso que es inherente a la condición humana, pero la sexualidad y el amor se pueden vivir en la continencia, significa que no tenemos relaciones sexuales o no puedo tener una relación romántica. Eso no quiere decir que no nos gusten las mujeres y eso no significa que yo no haya pensado en salirme de cura porque me gustó una mujer, claro que sí. Pero la opción es exactamente la misma, pregúntale a tu papá, que si nunca le ha gustado alguien diferente a tu mamá. Seguramente que sí, que le ha llamado la atención, y las otras opciones siempre están presentes a lo largo de la historia, pero el hecho de haber optado por esto es una decisión libre, por consiguiente, asumo la decisión, echo para adelante sin satanizar las otras opciones. Opté por esto y soy feliz en esto.”
Su respuesta me llamó poderosamente la atención ya que para mí es muy difícil imaginarme el acto de amor como una expresión artística individual y no colectiva. Mientras lo escuchaba hablar, pensé en la cantidad de veces que el padre Carlos habrá visto salir al amor por los arcos de su iglesia sin poder interponerse: su mayor condena era ser un coleccionista de amores no consumados. Aun así, él estaba tranquilo ya que había llegado a la conclusión de que amar es suficiente, que su sentido no subyace en la necesidad de expresar sino más bien en la bendición que es tener la capacidad de sentir. En nuestra época donde existe una obsesión con sustentar la identidad individual a través de la memoria colectiva, yo encuentro un valor incalculable en quedarse las cosas para uno; en ver el cuerpo no como un parlante sino como un museo que se guarda sus mejores obras.
Llegando al momento cumbre de la entrevista e intentando representar a todas las personas que como yo sueñan con tener confianza plena en la existencia de una esencia superior a ellos mismos, le pregunté qué le recomendaba a alguien que en el fondo de su corazón quería creer pero que no eran capaces. “Mira, nosotros podemos tener dos actitudes frente a la vida, mijo. Que son dos actitudes de carácter antropológico: la primera es darme cuenta de lo que tengo, la segunda es lamentar lo que no tengo. Muchísimas veces, la tristeza y la falta de sentido de muchas personas de esta generación es porque no han valorado suficientemente lo que tienen y se han sentido frustradas por lo que no tienen. A mí me tocó el cáncer de mi mamá, pero a muchos otros les tocó crecer sin mamá porque la mamá murió en el parto o porque la mamá los abandonó. Algunos otros no conocieron a sus abuelos. Algunos no tuvieron el privilegio de tener una abuela querida como la tuya seguramente, algunos otros tuvieron un abuelo borracho o que estuvo en la cárcel, de tal manera que si me tocó sufrir esto es porque soy humano, y los seres humanos no estamos exentos de que eso pase. No tengo que centrar mi historia de acuerdo con los acontecimientos que a mí me tocan o a los acontecimientos malos. La historia es la historia independientemente de lo que pase o no me pase. En la vida no hay que centrarse en eso, debe centrarse en ese todo que yo voy formando y que me da la posibilidad de ir relacionándome con los demás, con las personas que Dios puso en mi camino y que por ser personas tienen fallas, y por ser personas tienen posibilidad de enfermarse y, por ser personas, se van a morir antes o después de mí, todo eso es una posibilidad histórica que se da solo por el hecho de ser humano.”
A su vez, acepto que esto no es un proceso fácil, y entiende que la religión (específicamente la católica) había generado un distanciamiento de las nuevas generaciones que podía ser explicado en que: “Nosotros hemos vendido la iglesia como una estructura, como un paquete de normas, como un paquete de preceptos morales. Pero no hemos vendido la iglesia como la familia de los hijos de Dios que se encuentran. Tú desde la sociología debes saber que no puede haber ningún ser humano aislado, no existe. Por más que quiera necesita del que le vende la ropa, leche, del médico que lo inyecte, en esa dimensión social no es opcional, es preceptiva, la naturaleza misma te lo impone. Muchos elementos sociológicos que le brindarán al hombre la posibilidad de ser feliz, claro que sí. Pero, la trascendencia: la posibilidad de una relación con un ser superior, la posibilidad de relación con una realidad mayor. Solamente la va a tener dentro de un ámbito religioso… eso es. Difícilmente lo va a tener en un ámbito que no sea religioso. Claro que ir al fútbol te hace feliz, claro que sí, pero no sé qué tanto llene la dimensión espiritual de trascendencia, se acabó el partido y ¿de qué vivo? ¿Del recuerdo? ¿De proyectar el otro? Siempre la posibilidad de Dios será una oportunidad mucha más grande de encontrar la felicidad que brinda la trascendencia.”
Mientras el Padre Carlos respondía, yo no podía sacarme de la cabeza el término Dios. Creo que víctima de la caricaturización de su figura, yo me lo imaginaba lejos, en una nube, observándonos con su mazo juzgador, esperando el más mínimo error para condenarnos a la oscuridad eterna. Cuando le pregunté sobre esto, me explicó que para él: “Dios es la suma verdad. Para mí Dios es el sumo bien. Y para mí Dios es el sumo amor. Esos tres elementos me permiten relacionarme con Dios. De manera personal, yo hablo con Dios en la oración, de manera personal siento un profundo amor por Dios. Y de manera personal el que guía mi vida, mi actuación, es la voluntad de Dios. Obviamente que me equivoco y obviamente que peco, y obviamente que meto las patas porque no soy perfecto, pero esa dimensión con Dios para mí es una dimensión personal. Y siempre predico en las misas eso, mijo. Para mí Dios no es un espíritu puro por allá, entre las nubes, lejano, un Dios castigador, un Dios justiciero, no. Para mí ese no es Dios. Para mí Dios es una persona que me ayuda a buscar la verdad, una persona a la que amo profundamente, y una persona que me guía en mi actuar.”
Después de todo esto, me despedí cordialmente del padre, no totalmente convencido de ser capaz de creer en Dios, pero sí inspirado a creer en algo. Anonadado profundamente por lo fuertes que son sus convicciones y sus creencias, no pude evitar sentir una suerte de envidia que suplicaba a susurros que me prestara un poco de su confianza. Y es que, ¿cómo puedo mirar a los ojos a alguien dispuesto a entregar su vida al bien común si yo ni siquiera creo en mis habilidades para transmitir su mensaje? Lo importante de la vida es creer en algo, es tener la fe suficiente en lo desconocido para imaginar un orden dentro de la entropía que nos gobierna. Es estar dispuesto a minimizar nuestra individualidad con el fin de entregarnos a algo más grande, más duradero, más trascendente. Hay personas que decidirán creen en sus carreras, en su arte o incluso en la idea de ellos mismos. Yo, después de todo, decidí creer en los cuentos de mi abuela, en que el cariño que nos une superará nuestra condición material y sobre todo en la intención de su mirada cada vez que nos despedimos.