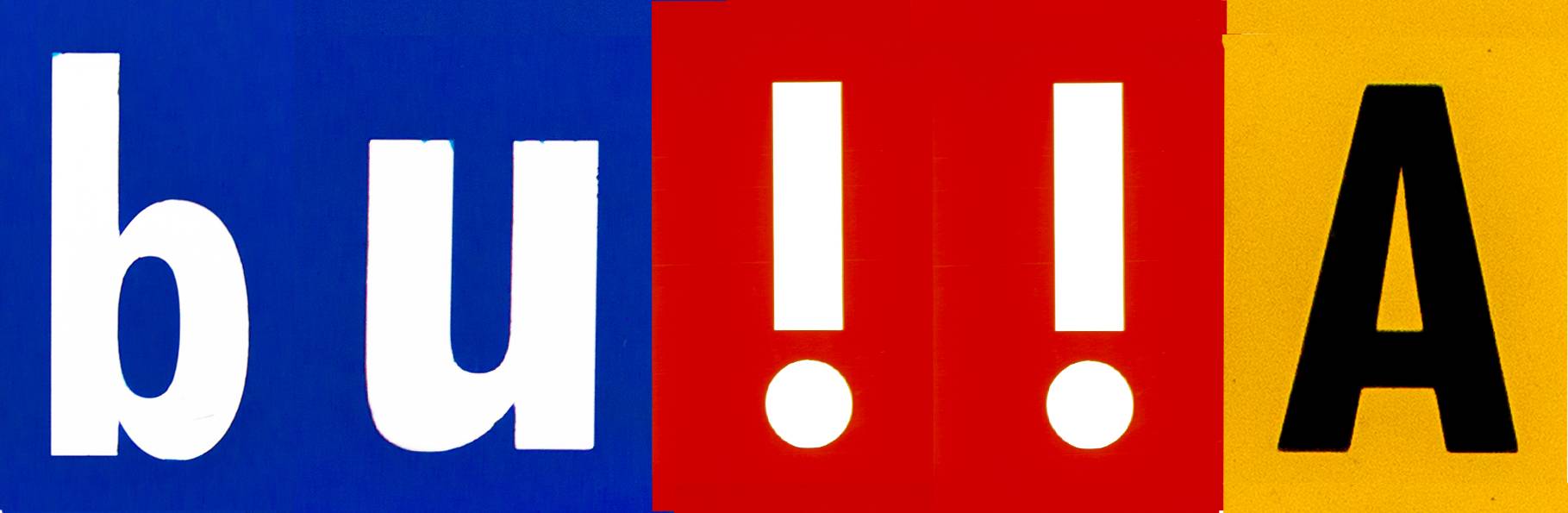Cuento
Agua salada
por Candelaria Samper
Y quizás, esta vez, no era el sol de la Sabana lo que daba la ilusión de que mi piel era brillante, sino que yo era el sol mismo, iluminando vanidosamente a los mortales que, inocentes, creían poder centellar igual que yo.

Salvo las pezuñas que tiene en lugar de pies, nada lo diferencia de un hombre cualquiera. Se peina de lado y el pelo le cae en espirales hasta cubrirle las cejas, que se asoman por entre sus crespos y son negras, igual que sus pestañas. Sonríe con los dientes de arriba dejando ver un huequito en la mitad y de repente se revelan dos hoyuelos sobre sus mejillas que me hacen recordar mi propia sonrisa, pero una de hace años, distante e infantil. Veo mi rostro en él y creo que él ve el suyo en el mío. Lleva mucho tiempo mirándome y sus ojos me hacen sentir lejos de casa; pienso que son color miel, pero a veces son también verdes o cafés. Entonces, dibujo una silueta sobre su piel de un vistazo y me doy cuenta de que se esconde detrás de una capa de sustancia brillante, de escarcha o piedras preciosas que le brotan desde los poros. Aunque quizás es la luz del sol de la Sabana la que da esa ilusión y su piel no chispea en el atardecer, sino que es mestiza como la mía. Y quizás sus ojos no son color miel, sino marrones como los míos. Quizás, después de todo, el diablo luce igual que yo.
Volví mi vista a sus ojos, estiré mis brazos hacia su pecho y coloqué mis palmas de una manera cóncava apuntando al cielo, como lo hacía los domingos en misa para recibir la ostia. Agaché la cabeza en forma de rendición y esperé a que él vertiera sobre la pequeña vasija que había formado con mis manos una manotada de monedas. La mayoría tenían grabados símbolos de un lado, pero ya estaban golpeadas por los años y solo se alcanzaba a distinguir una difusa silueta. Venían pesetas, monedas hechas con cobre de algún lugar de la Cordillera Oriental, varias de un imperio que había existido hace muchos años en el sur y otras que tenían inscripciones antiguas. Agarré lo que pude y entonces la sustancia brillante que lo rodeaba me envolvió también a mí y el oro nos bañó a ambos.
Esa noche sentí entre mis dedos la verdad y aprendí a malabarear con las letras y los números para entenderlo todo. Resolví los grandes misterios del universo y las ecuaciones sagradas hasta que el álgebra dejó de ser útil porque las incógnitas desaparecieron. No había hombre más sabio que yo. Hasta la lógica y la aritmética se hicieron mis discípulas, y las leyes de la física cayeron ante mis pies; podía doblar y desdoblar el tiempo con las yemas de mis dedos. Fui alquimista del conocimiento, convirtiendo barro en oro y pensamientos en ciencia. No había hombre más rico que yo. Me reía de los poetas y los enamorados, que no sabían nada sobre la verdad. Memoricé el curso de la vía láctea como si los astros girasen alrededor mío y sentí pasar a los planetas y meteoritos rozando mi piel porque yo era tan grande como ellos. Entonces, las mujeres y los hombres se arrodillaron ante mí y mis poros translúcidos. Querían sentirlo también. Querían arrancarse su sucia piel grisácea y mestiza con las uñas y brillar igual que yo: probar un poco de esa sustancia fosforescente que dibujaba mi silueta. Y quizás, esta vez, no era el sol de la Sabana lo que daba la ilusión de que mi piel era brillante, sino que yo era el sol mismo, iluminando vanidosamente a los mortales que, inocentes, creían poder centellar igual que yo.
El agua se hizo salada. Empezó como un leve sabor a sodio, probablemente un grano de sal dentro del vaso que podía pasar desapercibido por entre mis papilas gustativas. La nostalgia se desabrazó del domingo. Luego, fueron tres granos: casi una pizca; lo suficiente para hacerle cosquillas a mi lengua. La mañana dejó de oler a mañana, la noche a noche y la lluvia a lluvia. La sal se apoderaba del agua. Las estrellas eran eso nada más, y no luceros misteriosos que albergan la voz de los antepasados y guían al marinero de noche. Intenté toser y escupir la sal que se colaba en mi vaso y asfixiaba mi garganta. Los boleros se volvieron desesperantes y aturdidores, las guitarras desafinadas y los cantares parecían más bien chicharras taladrando mis oídos. El agua se volvió espesa y mis labios se empezaron a agrietar. El baile y el ritmo divergieron y no quedaron más que torpes movimientos en el aire. Finalmente, el vaso se llenó de mar.
La alquimia no bastó para separar la sal del agua y cada sorbo se hacía más pesado que el anterior. Ni siquiera la química o la medicina pudieron arrancarme el sabor amargo de la garganta que ya empezaba a bajar por mi intestino. Pero a pesar de que los demás bebieran de la misma fuente que yo, el sodio me acechaba solo a mí, se metía por entre mis sentidos y dejaba una sensación asquerosa y grumosa dentro de mi organismo. Se secaron mis ojos, mi lengua y mis encías. Mis manos se arrugaron y mis labios también. Mi pelo y uñas eran tan frágiles que se deshacían con el viento, y mi piel empezó a apretar mis huesos. Sentí como la sal se metía por mis arterias e iba secando todo con su paso hasta llegar a mi cerebro. Mi cuerpo era ahora un gran desierto de arena. Las incógnitas volvieron. El tiempo se deslizó por entre los dedos de mis manos y entonces no hubo nada más. Morí de sed bajo un rayo del sol de la Sabana, y de mí no quedó más que un putrefacto cadáver. Un putrefacto cadáver brillante.