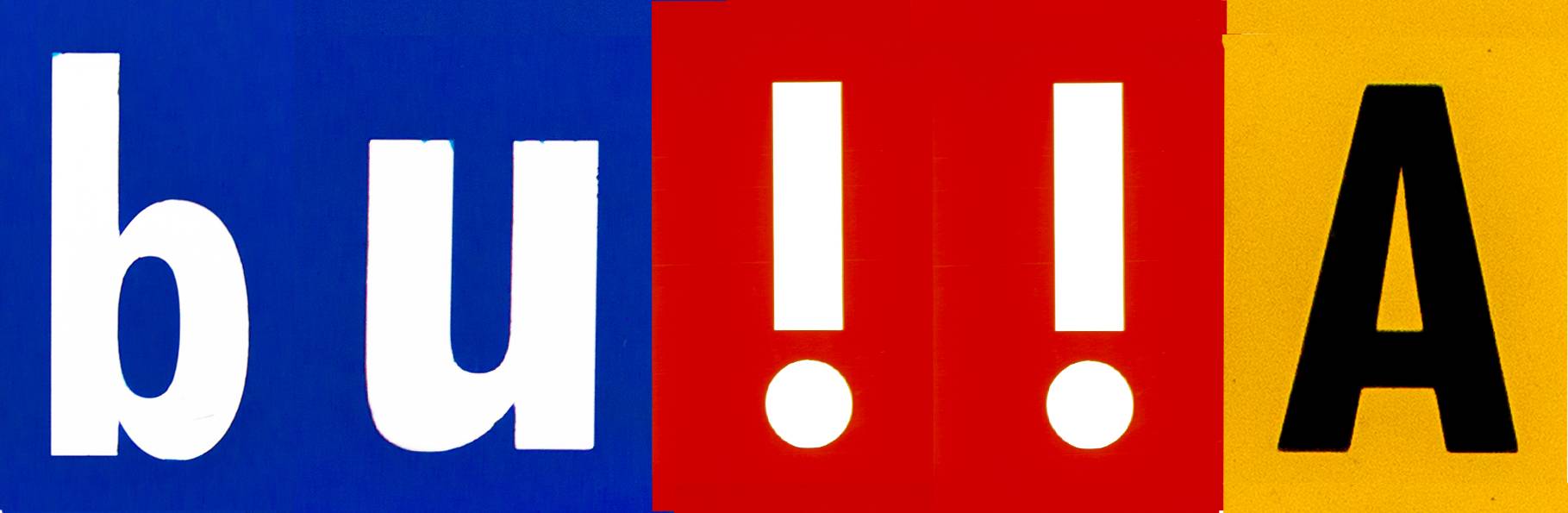Acotaciones
por Alejandro Alfonso
En aras de quitarme los enredos textuales que he estado realizando a propósito para entretener a sus mentes podridas por el sudoku, esto es lo que quiero decir: la única forma ética de abordar cualquier empresa -sea artística, académica, económica- es empezando por el final.
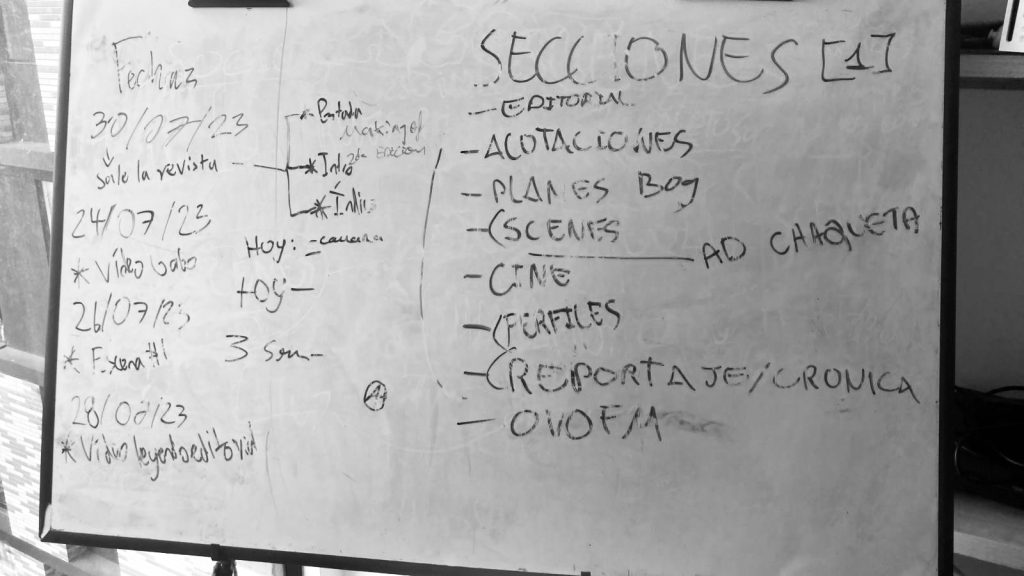
No sé si es exclusiva para nosotros los estéticamente sensibles la experiencia de escribir y, en vez de borrar, espichar enter y desplazar el párrafo novicio hasta lo más bajo de la página. ¿O acaso son los atentados a la cronología una experiencia universal? No planeo responder esta pregunta, en mis acotaciones no contamos con los medios para llevar a cabo profundas investigaciones sociológicas. En mis acotaciones contamos apenas con las herramientas suficientes para declarar liberadas aquellas breves reflexiones previamente reducidas a frases atoradas en las márgenes de mis cuadernos de sociales. Esto, como todo, es eso: notas en los márgenes del cínico mundo que escupe pero que, por alguna injusta propiedad metafísica que nos queda grande determinar, no se deja escupir de vuelta. Esas son mis débiles protestas: comentarios escritos para dar risa en la mitad de una tediosa clase, preguntas hechas para corchar, dibujos dictados por voces somnolientas. No les prometo ningún análisis serio. Les prometo únicamente un respiro de aire fresco.
Lo que les dije es cierto. No hay recursos para hacer profundas investigaciones sociológicas. Supongo, entonces, que es un alivio que no me importe mucho lo que puedan ofrecer las profundas investigaciones sociológicas, especialmente aquellas de la introducción, citación en APA, tres argumentos y una breve conclusión que sintetice las ideas de esos párrafos llenos de jerga académica. Acotaciones no es nada más que una brisa sintética que en verdad es mi soplo. Y este artículo no es nada más que una observación que mis papás no han entretenido lo suficiente durante la comida y ahora me veo forzado a regurgitar y desarrollar en el papel.
Creo que lo hice muchas veces antes, pero lo sentí por primera vez, o al menos con mayor intensidad, cuando leí el final de Que viva la música, la novela más reconocida del escritor caleño Andrés Caicedo, Q.E.P.D. No fue más que una sospecha, que creo que no corroboraré nunca. Probablemente es para lo mejor. Sospecho que Andrés Caicedo escribió primero el final de Que viva la música y luego el resto de la novela.
Ese final es lo que va desde “Fue naturalmente de tardecita, mirando las 6 capas de montañas, cuando resolví que no había caso, irme de estas esquinas sería angustiarse en intensidad insoportable ante su lejanía, y eso suponiendo que uno ha ido y está regresando: sería interminable el camino de vuelta al sitio donde uno pertenece” hasta “Hay fuego en el 23.” Entre esa larga primera frase y esa sencilla y breve oración final, casi todo lo escrito es un imperativo. Son las órdenes (o recomendaciones, si queremos dejar espacio para la libertad) de alguien que escribe para alguien que lee. Es un manifiesto del jóven suicida, que sabe que se matara pero no sabe cuando. Su única certeza es que no llegará a viejo. El resto de la novela es un prólogo para que el manifiesto pegue más fuerte. El resto de la novela es bueno, el manifiesto es increíble. Es el tipo de texto que es tan bueno, tan impactante, tan conmovedor que si alguien se lo encontrara dentro de un cajón viejo, tendría que escribir una novela entera para justificar su existencia. Ese es el gran final de Qué viva la música.
Es en ese final en el que Andrés Caicedo se revela. Esas últimas páginas, si bien tienen alusiones a La Mona (el personaje principal que narra la novela) y a los conflictos inmediatos y pasados de su historia, son muy probablemente un muy brillante escrito que Andrés Caicedo realizó en uno de los muchos días que debió haber pasado pensando en el suicidio. Fue al realizar ese manuscrito que también, creo yo, decidió que se iba a matar. Pero había un problema. Esas diez páginas que acababa de escribir, esas mismas que concluyen Qué viva la música, son muy buenas. Son estúpidamente buenas. En ese momento eran incluso más que buenas. Eran tan buenas que ahora Caicedo no se podía matar a menos de que escribiera un prólogo de 150 páginas para esas estruendosas conclusiones.
Entonces hizo exactamente eso, escribió toda una novela como prólogo, la publicó y, el día en el que un ejemplar de Qué viva la música llegó a sus manos; el día en el que terminó lo que había comenzado por el final, obtuvo por fin la libertad de matarse. Y se mató.
Tengo mis razones para pensar lo que pienso. En esas últimas páginas el alterego que es La Mona y el escritor que es Andrés Caicedo se convierten en uno. O pues, al menos, una se vuelve emisora y el otro receptor. Esas palabras con las que La Mona concluye su novela son las que le está diciendo a Caicedo y son esas mismas las que lo convencen de que debe matarse.
Léanlas, están piratas en la internet. En el caso de que sean unos vagos, como muchas veces yo he sido, acá tienen varias frases que los convencerán de que estas fueron las primeras palabras que escribió Caicedo de Qué viva la música. “Nunca permitas que te vuelvan persona mayor, hombre respetable. Nunca dejes de ser niño, aunque tengas los ojos en la nuca y se te empiecen a caer los dientes. Tus padres te tuvieron. Que tus padres te alimenten siempre, y págales con mala moneda. A mí qué. Jamás ahorres. Nunca te vuelvas una persona seria.” Luego: “Olvídate de que podrás alcanzar alguna vez lo que llaman “normalidad sexual”, ni esperes que el amor te traiga paz.” Después: “Para el odio que te ha infectado el censor, no hay remedio mejor que el asesinato. Para la timidez, la autodestrucción.” Más tarde: “Tú, no te preocupes. Muérete antes que tus padres para librarlos de la espantosa visión de tu vejez. Y encuéntrame allí donde todo es gris y no se sufre. Somos muchas. Incomunica el dato.” Por último: “Yo seguiré de frente, porque la rumba no es como ayer, nadie la puede igualar, sabor, la rumba no es como ayer, nadie la puede controlar. Tú enrúmbate y después derrúmbate. Échale de todo a la olla que producirá la salsa de tu confusión. Ahora me doy, dejando un reguero de tinta sobre este manuscrito. Hay fuego en el 23.”
No sé si alguien ya haya dicho lo que dije sobre Caicedo antes, no leo casi literatura secundaria. Y la que leo, no la cito. Lo que sí es seguro es que ya se ha hablado sobre empezar desde el final. Empezar desde el final es una de las populares anécdotas que se cuentan de autores y artistas. Es el titular por excelencia de algún vídeo de WatchMojo: “10 autores que escribían desde el final”. Lo primero que escribió Margaret Mitchell de Gone With The Wind fueron esos momentos de dolor y pérdida del final. Francis Ford Coppola recomendaba escribir primero el final para saber donde deben terminar los elementos de una obra. Asimismo, David Seidler, guionista de The King’s Speech, destacó entre los consejos que le dio Coppola aquel de empezar desde el final. Seidler menciona que hay que saber desde antes esa gran escena hacia la que va todo lo que será escrito. De la misma manera, Agatha Christie variaba con sus métodos de escritura, pero en varias ocasiones resaltó la importancia de arrancar desde el final. Christie decía que era como si el libro estuviera creciendo dentro de ella. Yo llevo todo lo dicho por estos célebres autores sobre iniciar desde el final un poquito más al extremo.
Hay algo antinatural en querer comenzar por el inicio. ¿Qué motivación para comenzar desde el inicio puede no ser completamente hórrida? Yo escribo para justificar algo, o al menos la idea de un algo, que hace que me levante de la cama para traerlo a la vida. Desde el inicio puede escribir únicamente aquel que se levanta de la cama para vender libros, o para llenar revistas académicas, para hacer plata o fama, todo menos amarrar una visión a la realidad.
El que escribe desde el inicio hace su obra para hacer una obra. El arte por el arte. Decir por decir. Es, más que cualquier otra cosa, un influencer que no tiene que subir a sus redes pero aún así debe encontrar algo que decir entre la nada que se le ocurre. Así comienzan las verdaderas tragedias. Así es como uno, y toda su audiencia de paso, se vuelve subhumano. Pido perdón por sonar como ese poema de Bukowski, pero si no se les sale del puto pecho, si no les duele tanto tenerlo dentro que cualquier alternativa a escribir es impensable, mejor no lo busquen. No dibujen porque quieren ser dibujantes, no escriban porque quieren ser escritores, no dirijan porque quieren ser directores. Háganlo por la sencilla razón de que en el hipotético caso en el que no lo hicieran, su vida sería intolerable. O, si queremos ser un poquito menos dramáticos, al menos más aburrida o peor.
En aras de quitarme los enredos textuales que he estado realizando a propósito para entretener a sus mentes podridas por el sudoku, esto es lo que quiero decir: la única forma ética de abordar cualquier empresa ―sea artística, académica, económica― es empezando por el final. ¿Qué tipo de enfermo abre un archivo en Word y no puede escribir una sola palabra? Sólo un estudiante, un asalariado o un sicario literario (o académico). Si no le nace escribir, no escriba. Y no es que esté diciendo que escribir sea fácil. Yo sufro todos los días pensando en escribir. Pero simplemente no entiendo a alguien que sufre porque no se le ocurre que escribir. Entiendo sufrir por leer lo que uno acaba de digitar y ver en aquel esperpento de texto al bastardo malformado que destruirá el mundo. Entiendo no escribir una sola palabra por miedo a que sea mala. Entiendo sufrir porque las ideas no parecen ordenarse y cada palabra escrita desordena más lo que una vez fue algo lúcido. Pero es eso, no entiendo a ese puto loco que se sentó a escribir sin siquiera sospechar ese pensamiento lúcido, ese glorioso final que motiva su empresa.
Asimismo, ¿qué loco es el que decide que se quiere tapar en plata, forma un equipo y luego se pone a pensar en cuál será su gran idea? No puedo congeniar con esas personas. El final va primero. Si no, uno termina traficando drogas o montando un emprendimiento de sacos con diseños culísimos o revendiendo vapos a niños de colegio. Y todo eso mediocremente.
Ese es también mi problema con la Universidad. Tengo que escribir ensayos cuando no me nace escribir ensayos. En varias ocasiones debo escribirlos sobre temas que no me importan un bledo. No piensen que soy un niño chiquito. Sé que me tienen que evaluar, sé que esta es la forma de democratizar la educación superior, sé que así las cosas se harán al menos un tris más justas. Pero también sé que sentarme y mirar una hoja en blanco y escribir lo que no creo simplemente porque es lo más fácil es un completo tedio. Sé que es culpa de mi mediocridad. Pero sufro. Sufro cada vez que escribo para sacar cinco y no para descifrar ese orden mágico de las palabras que cuando leído hará que el baile que veo en mi cabeza lo vean todos. O, al menos, todos los que no son aburridos.
Siento que lo que estoy intentando decir es que es mucho más ético y conveniente encontrar un unicornio y alrededor de él montar un circo a querer montar un circo y necesitar un unicornio. Porque el que inicia desde el final se ha encontrado un unicornio y alrededor de él montará un circo. Ha tenido una majestuosa idea que lo ha afanado e interpelado y le ha quitado sueño y ahora deberá luchar contra la página para poder darle unos accesorios dignos. El que escribe desde el inicio, mucho más torpe, está buscando un unicornio para montar un circo. Quiere a la idea como el proxeneta quiere a la prostituta. No hace el circo para el unicornio, quiere al unicornio para el circo. Pero, afortunadamente, escribir desde el inicio es más inconveniente. Es muy fácil montar un circo cuando se ha encontrado un unicornio. ¿Pero encontrar un unicornio para montar un circo? Creo que, para bien de nosotros los que creemos en comenzar desde el final, eso es un poquito más jodido.
No es más que un consejo, este: si no encuentran unicornios por ningún lado, suicídense.