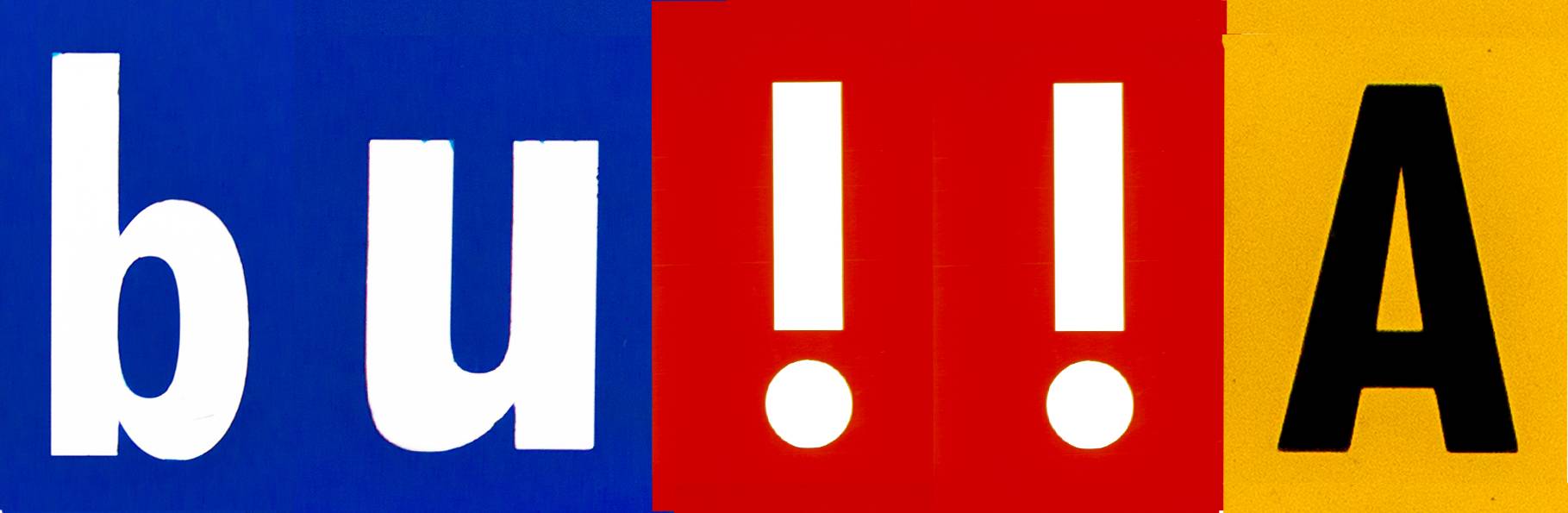PENSAMIENTOS SOBRE UN TRANSMILENIO
por Alejandro Alfonso
A veces pienso en que la versión de un hombre en el Transmilenio, más que ser una versión de un hombre, es simplemente la no-versión de él. ¿Quién es un hombre cuando no lo pueden ver? Nadie.

Cuéntame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, después de comerse un sánduche de huevo al desayuno, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las estaciones (de Transmilenio), conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por la Caracas, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de su celular a la casa.
Aquel hombre emprendió la tarea de circular por dos rutas de Transmilenio, J74 y su opuesta, B74. Las eligió porque se rumora son las más nobles de todas, si acaso es acertado llamarlas nobles. Son las que toma día tras día en su camino a la Universidad y las únicas en las que sintió comodidad completa para utilizar el celular en todo momento y así documentar los sucesos de su viaje. En el corto plazo de tres días, Alejandro Alfonso completó las mismas dos rutas un total de doce veces. Las siguientes son sus observaciones.
DEL DIARIO DE ALEJANDRO ALFONSO
Una ciudad no es más que el modo en el que sus pobladores se transforman. Fundamentalmente, eso es lo que diferencia a una ciudad de un pueblo: en el pueblo los lugares de las diferentes versiones de un hombre están separados por metros; en la ciudad, por kilómetros. Un hombre en su oficina en los alrededores de la 93 es distinto al mismo hombre en su hogar en Usaquén. La gran distancia entre las versiones de un hombre requieren de medios de transporte que no sólo transportan al hombre sino que, al llevarlo al lugar donde una versión distinta de él mismo lo ocupa, también lo transforman. Es en el carro, en el bus, en el taxi y en el Uber que el hombre se convierte paulatinamente en otro, en aquel que su destino requiere que sea. Pero el único lugar donde es posible encontrar esas transformaciones de manera masiva, y observarlas detalladamente, es el transporte público. En mis trayectos observé las transformaciones de cientos de individuos y documenté al menos unas cincuenta. Ví al marido pasar a ser empleado, a la hija volverse estudiante, al hijo convertirse en amante, a la novia volverse en moza.
Pero hay hombres que no se encuentran en el proceso de transformarse cuando uno los ve en el Transmilenio. También hablaré de ellos hoy. De aquellos que se transportan del trabajo al mismo trabajo en otra parte. De los turistas cuyo rol es estático sin importar donde estén. Pero más importante, de los hombres que han montado lo suficiente el Transmilenio para convertirlo en un lugar donde existe una versión de ellos que no existe para sus conocidos. Han encontrado un lugar en la faceta más salvaje de la ciudad y le han correspondido. Allí, en el Transmilenio, el gran opuesto a las redes sociales, ese lugar donde nadie ve, existen hombres que se creen invisibles. A veces se creen los únicos. Usan el celular a todo volumen, se sientan en el piso, comen, se sacan los mocos, empujan a la gente, mendigan, gritan, acosan. A veces pienso en que la versión de un hombre en el Transmilenio, más que ser una versión de un hombre, es simplemente la no-versión de él. ¿Quién es un hombre cuando no lo pueden ver? Nadie.
En mis doce trayectos pude ver las cosas que ya sabía del Transmilenio. Las pude ver varias veces, pasando seguidas. Pude ver al mismo vendedor repitiendo el mismo discurso, a los mismos raperos, los mismos gestos en personas distintas y, evidentemente, las mismas estaciones. Siempre. Tedioso.
Creo que son más las personas a las que la rutina les ha convertido el Transmilenio en un nuevo lugar en el que existe una no-versión de ellos. Esa versión es la que muchas veces he sido. Es la del hombre dormido e invisible. Salvo cuando veo una persona que conozco en el Transmilenio (lo cual no es tan habitual), no sé con quienes estoy compartiendo bus. No puedo atribuir a sus acciones persona alguna, no puedo juzgarlos de manera que afecte su reputación. En la mayoría de los casos ni siquiera estoy viendo lo que hacen porque estoy en cierto tipo de trance. Descanso despierto, pienso, pero no hablo, no hago nada. Es estar, en esencia, dormido. La mayoría de personas hacen eso. Es por eso que en el Transmilenio casi todos están dormidos y son invisibles. Digo casi todos, pues existen los vendedores/mendigos, las personas que sonríen, las personas que sufren y, por breves momentos, las personas que dan indicios de estar transformándose. Son aquellos a los que miramos el resto, en nuestra no-versión, de manera increíblemente pasiva e irreflexiva.
Sobre los vendedores, mendigos y artistas.
Durante mis doce trayectos se subieron un total de veinte vendedores ambulantes/mendigos/artistas callejeros. Es decir, personas que se subieron al bus, dijeron o hicieron algo, pidieron plata y luego se bajaron unas estaciones después. Vinieron en distintas formas: una mujer en sus primeras semanas de embarazo que pedía plata con su pitbull para comprarle comida a sus ocho perros, dos raperos que improvisaban con las personas del vagón, un excelente cantante de música llanera, vendedores de forros y chucherías, un recitador de poemas de Francisco Gómez de Quevedo, un cantante de corridos que anda en silla de ruedas y canta terriblemente, etc.
Los artistas siempre son los que más reciben en donaciones de su público solidario. Y sí hay una relación entre calidad del arte y cantidad de las monedas. No todo está pérdido. Me alegra que las cosas sean así. No por el hecho de que los artistas de la capital se vean forzados a andar en el bus rojo para encontrar quién será el que les dará de comer hoy, sino porque la gente aprecia a aquellos que son garantes de aprecio.
El artista, a diferencia del vendedor y del mendigo, respeta a su audiencia. Hablan poco, tocan buena música (a veces) y estiran el sombrero para recibir monedas mientras voltean la cara hacia otro lado. Pero los mendigos y vendedores han sido llevados por la necesidad a la posición más horrible en la que un humano puede estar. Esa posición ―tan incómoda y tan recurrente en la historia humana― es la del hombre que pide sin méritos, que recurre a la bondad de su hermano y se fuerza a la impotencia de ser incapaz de demostrar la bondad propia. Por eso es que los vendedores y mendigos que me encontré en mis doce trayectos, esos que fueron la misma persona cuando se montaron que cuando se bajaron, dicen siempre las mismas cosas que intentan mostrar que ellos no han sido mendigos siempre, sino que en una vida pasada, anterior al Transmilenio, fueron hombres tan dignos y altos como todos nosotros, hombres dignos y altos que cayeron en desgracia y se convirtieron en otro: en uno que es una suerte de Llorona del transporte público que busca, en vez de sus hijos ahogados, a ese hombre digno y alto que una vez fue.
Eso es lo que dicen cuando dicen: “no tengo malas intenciones, he cambiado”, “no soy delincuente”, “yo podría estar robando, pero tengo principios”, “no miento como los otros, no exagero mi historia como los otros, no me gasto lo que me dan en droga como los otros”. A estas frases se les suman los lugares comunes y moralismos baratos (“el que no trabaja, no come” o “el que persevera, alcanza”) con los que nos intentan convencer de que ellos no son el malo, sino el arruinado. Yo les creo. Dicen que son como nosotros, que no son como la imagen del mendigo que hay en el imaginario colectivo. Dicen también, aunque no se den cuenta, que no son como aquel vendedor o mendigo que acaban de ver pasar. Ellos son distintos, ellos, una vez, fueron un hombre digno y alto. Yo les creo. Pero creerles no es suficiente, y uno tiene limitadas monedas para infinitos mendigos. Además, (¿cómo olvidarlo?) la alcaldía prohíbe las actividades que implican solicitar dinero a los usuarios del transporte público. ¿Y quién se atrevería a incentivar una actividad ilegal en Bogotá?
Estos hombres, los mendigos y vendedores, deberían ocupar un poco más de tiempo en nuestras cabezas. Algunos dirán, incluso, que ver a un hombre arruinado debería arruinarle la vida a uno. Lamentablemente las cosas no son así y estos hombres son interferencia. Son como los anuncios de YouTube, pero el adblocker es un crimen de lesa humanidad. Deberíamos pensar más y estresarnos más y dolernos más por los hombres que se han visto forzados a convertirse en anuncios de YouTube.
Sobre las personas que sonríen en Transmilenio.
A lo largo de mis doce trayectos vi cientos de personas. Sólo veintiseis de ellas sonrieron en algún momento. Creo que hay mucho por decir sobre las personas que sonríen en Transmilenio. La reivindicación de los artistas frente al resto de personas que piden dinero en el transporte público que planteaba previamente tiene una estrecha relación con las sonrisas. En mis doce viajes encontré cuatro motivos bajo los cuales pude clasificar todas las veintiseis sonrisas que presencié excepto una. Estos son: Tiktok, el amor, interactuar con alguien y los artistas. Estas son, fundamentalmente, las razones por las que las personas sonríen en Transmilenio. El motivo Tiktok no es Tiktok per se, es las redes sociales. Bien se podría decir que el amor es una forma de interactuar con alguien, y esto sería completamente cierto en el caso de las múltiples parejas que ví sonreír mutuamente en el Transmilenio. Pero en un momento un jóven, de estatura promedio, saco naranja e increíble belleza, sonrió porque vio a una pareja despedirse de un beso. Al menos eso es lo que daba a entender su actitud que prontamente interrumpió para volver a escribir lo que parecía ser un artículo de revista. No se puede decir mucho de ese jóven; anda ocupado, perdió algo de fama, pero no le va mal. Es por ese jóven que considero el amor como una categoría distinta a interactuar con alguien. Las interacciones consistieron en conversaciones entre amigos, amigas, compañeros de oficina y parejas, todos de todas las edades. Y, por último, los artistas. Los artistas sacaron muchas sonrisas. Hicieron gente bailar, menear la cabeza, reír. Hacen una gran labor, sobre todo cuando la hacen bien.
Estos motivos tienen en común la escapatoria del estado de trance característico del Transmilenio. El amor y el interactuar con personas establecen vínculos que permiten la aparición de testigos, así sea sólo por un momento. Las dos personas que interactúan, sean los amigos que hablan del pensum de sus carreras o el hombre que recogió y le entregó una sombrilla a su dueña, se sacan del trance porque se ven. Se ven y se hablan y así es como se vuelven el uno testigo del otro. El que haya testigos hace que una persona no pueda dormirse, que no pueda no ser. Por otro lado, Tiktok permite al sujeto escapar del trance de Transmilenio, pues lo introduce al trance de las redes sociales, que es muy similar, pero distinto. La principal diferencia es aquella que nos incumbe: en el trance de las redes sociales el sujeto puede sonreír, mientras que en el trance de Transmilenio no. En las redes sociales existe un entretenimiento pasivo y constante que inspira sonrisas ligeras y fáciles de sonreír. En el Transmilenio el trance es absoluto y emocionalmente insípido. Es como ser ateo y estar parado en misa. Por último, el artista saca al hombre de cualquier trance. Es su propósito. Le mueve el piso y lo fuerza a entender que mientras viva, existe, y que existe para padecer sentimientos morales y estéticos.
Tras aclarar los motivos que identifiqué, les contaré sobre la sonrisa que no pude encasillar. Se acababa de subir un hombre que parecía ser profesor de cátedra del Rosario. El profesor del Rosario tenía gafas circulares, la barba afeitada hace unos días y la maleta en el pecho. Usaba un saco verde sobre su camisa de cuadros, al igual que un jean y unos mocasines. Estaba con su pareja, una mujer que usaba tapabocas y coqueteaba con él. Estaba lloviendo en Bogotá pero no estaban mojados. En un momento comenzaron a darse besos de esquimal. Desde que eso pasó, todo se fue al traste. Llevaron lo meloso a extremos donde lo meloso nunca debería llegar. Juré arrancarme los ojos si el profesor volvía a besar a su pareja con la naríz. No tuve que hacerlo, se bajaron en la 57. Cuando se bajaron sólo una persona sonreía en el Transmilenio. Yo, obviamente.
La gente sólo puede sonreír en el Transmilenio si escapan del trance. Deben salir de la inmediatez. Aún así, no es como que crea que se debe sonreír en el Transmilenio. No es nuestro deber. No creo, siquiera, que sea deseable que todos sonrían en el Transmilenio. Una ciudad que sonríe en el transporte público no es ninguna ciudad, es un pueblo felíz. O una ciudad llena de psicópatas sub o sobre humanos.
Personas que sufren.
En mis trayectos pude notar el sufrimiento de cinco personas. El primero sufrió muy brevemente por un susto que yo mismo le produje. Era un hombre de gorra que estaba recostado al lado mío. En un determinado momento estiré el codo y lo toqué por error. Pensé que me miraría con desprecio pero me miró con temor. Y todo temor es en algún momento sufrimiento.
El segundo hombre que ví sufrir también parecía tener miedo. Era un hombre viejo que usaba tapabocas y estaba sentado en una de las sillas azules. Tenía las manos cruzadas sobre su chaqueta medio verde medio gris. Miraba de lado a lado desesperado y, cada tanto, me miraba fijamente. Estaba verdaderamente nervioso. Me miró tantas veces que creo que podría haber sido el único que se dió cuenta de que estaba escribiendo sobre él. Para algo sirve la paranoia, supongo.
El tercero se parecía mucho a Bilbo Baggins. Verlo era sumamente enternecedor, era pequeño y tenía la misma expresión de nobleza y bondad ilimitada característica de los hobbits. Usaba un suéter sin mangas, color mostaza, sobre una camisa color salmón. Tenía unos pantalones grises y zapatos negros. Se veía cansado. Desmotivado. Defraudado. A veces dejaba de mirarlo porque sentía que si seguía observándolo yo también comenzaría a sufrir. Tenía la cara completamente devastada. Y devastadora. Creo que es la cara más devastadora que he visto. No puedo ni siquiera imaginar lo que le pasó a ese hombre para que se viera así. No quiero. En un momento se vació un puesto y el hombre del suéter mostaza se sentó. Parecía un niño de colegio, de tercero, que se acaba de enterar que tiene que repetir año. Se bajó en Toberín y no lo volví a ver.
La cuarta persona que ví sufrir fue una mujer de mediana edad. Creo que era claustrofóbica o sufría de una muy profunda ansiedad. Viajaba con sus padres ancianos. La mujer comenzó a tener un ataque de ansiedad. Cambió de puesto con su padre para sentarse en un lugar donde había menos gente. La madre consolaba a su hija, que había comenzado a temblar. Le dijo que sólo faltaban cuatro paradas. Parecía muy madura y se agarraba fuertemente de la mano de su madre. Incluso si su sufrimiento me interpeló, resultó más esperanzador que otra cosa. Aprendí que uno no tiene problemas de verdad mientras su madre viva.
La última persona que ví sufrir fue un hombre de camisa blanca y chaqueta puffer negra. Tenía barba, el pelo corto y la cara, al igual que Bilbo, devastada. Eran apenas las ocho y media de la mañana y parecía que un tren le había pasado por encima. Estaba muy cansado, apenas podía coger su celular. En un momento creo que dejó de sufrir. De ahí en adelante parecía completamente muerto, como si le hubieran inhibido todos los nervios musculares de la cara. Creo que pude haberme parado, ir y patearlo y su cara no hubiera cambiado en lo absoluto. Ese destino, en mi humilde opinión, es peor que sufrir.
Personas que parecen estar transformándose.
Es imposible y tonto intentar contar las personas que se transformaron dentro del Transmilenio. Todas, menos las excepciones previamente establecidas, lo hacen. Todo lo que se diga sobre las transformaciones ajenas en el transporte público es especulativo e incierto. Eso no quita que tenga valor. Tengo tres teorías de transformaciones que creo haber visto durante mis viajes. La primera es de una familia que se separaba. La segunda, de un alterno que pasaba de ser hijo a galán. La tercera, sobre un viejo que pasó de ser un monstruo a un anciano tierno.
Ni siquiera sabía si eran familia. El hecho es que había tres personas, una que parecía el padre, otra que parecía la hija y otro que parecía el hijo. Tenían muchos rasgos en común: los tres eran muy blancos, la que parecía hija y el que parecía hijo eran casi la misma persona con ciertos rasgos que me hicieron pensar que uno era mujer y el otro hombre. Eran jóvenes. Eran bastante andróginos, no sé por seguro el género de ninguno de los dos. Digo que uno parecía mujer y el otro hombre, primero, porque lo creo y, segundo, por querer establecer la díada explicativa por excelencia. No hablaron en todo el trayecto. Pero no es como si los hermanos necesiten hablar para ser hermanos. La que parecía mujer tenía el pelo corto y las facciones más definidas, era un poco más baja que su hermano. Usaba audífonos de cable negros, tenía un piercing en la oreja izquierda, los ojos verdes y estaba vestida toda de negro. No tenía las uñas pintadas pero sí muy bien cuidadas. Tenía dos piercings en la oreja derecha, el normal y un helix. El jóven que se le parecía tenía un nostril y tenía los ojos cerrados. Tenía el mismo corte y la misma tez. Además, usaba un reloj y también iba de negro pero de una manera más básica: tenía un saco y unos joggers. El padre estaba un poco atrás y parecía extranjero. Tenía una camisa blanca. El vínculo familiar hubiera sido invisible de no ser por el padre, que es el puente entre dos mundos cuyo parecido debe ser el principal motivo de riña.
De repente el hermano se bajó en la 57, sin despedirse. Y una parada después, en la 45, se bajó la hermana. El padre permaneció hasta el final. Habían dejado de ser una familia en riña. Lo fueron durante una media hora dentro de un Transmilenio, probablemente sin saberlo. Pero de nuevo volvían a las familias que conocían. Una parte de mí se alegra de que esa familia disfuncional que ví durante un par de paradas haya dejado de existir. Otra se entristece un poco, pues había cultivado dentro de mí una historia en la que resolvían los problemas que generan las contradicciones en los lazos familiares. Y pues, sin familia rota no hay familia arreglada.
El alterno se subió al J74 en la Calle 57. Tenía el pelo corto y rojo. Usaba un gabán muy corto para sus proporciones, un jean gris como de rockero, unas botas negras bastante ásperas, una camiseta con un corazón que no se veía bien, gafas de sol, pelos en la barbilla, bufanda morada y una cangurera. Era alto. Recogió varias miradas, probablemente por tener el espíritu de alterno. Miraba el celular, lo soltaba, lo guardaba, lo sacaba. Se notaba que acababa de salir de la casa. Se le veía incluso el beso en la frente con el que la mamá lo despidió antes de salir. Lo ví transformarse justo antes de que pusiera un pie fuera del Transmilenio. Habíamos llegado a Las Aguas. Se paró, se jaló el gabán y se peinó con el reflejo del vidrio de la puerta del Transmilenio. Era seguro. El alterno había viajado hasta Las Aguas para darle amor a alguien.
Al viejo lo ví justo después de que el alterno saliera de mi línea de visión. El viejo, por viejo, podía transformarse en cualquier lado. Eso es lo que pasa cuando a uno se le afloja la memoria. Estaba caminando por la estación. Cuando lo ví, me dió mucho miedo. Ese anciano, con la espalda encorvada en un ángulo inverosímil, parecía el asesino de sus nietos. Era el Saturno de Goya después de limpiarse los restos humanos de la boca. La curvatura en su espalda lo hacía muy pequeño. Caminaba con dificultad y usaba un saco café, del mismo color que su pantalón. Tenía un bigote y el pelo estilizado hacia atrás. De repente se encontró a su esposa y el hombre cambió por completo. Yo había mentido. Este era un hombre bogotano que había vivido la ciudad completa. No era ningún monstruo. Era hasta tierno. Su mirada ya no amenazaba sino que me enternecía. Se parecía a Shylock, de El Mercader de Venecia o a Gollum, del Señor de los Anillos. Era un hombre que cabía en cualquier parte. Era nada más y nada menos que un hombre viejo en una estación de Transmilenio.
Pensamiento final.
Esas son las observaciones verdaderas, relevantes y sintetizadas de mis trayectos. Después de realizarlas puedo por fin volver a mis cuatro rutinarias horas diarias que gastó en el B74 y el J74. Puedo volver a hacer el viaje dormido, en el trance del transporte público o en el trance de TikTok. Si algún día me encuentran en mis viajes sepan que estoy inerte y que únicamente despierto en el trayecto entre la Calle 26 y Universidades. Es en ese espacio donde paso de ser hijo a estudiante. Si me ven, no escriban de mí ni de nadie. O háganlo. No importa. Al fin y al cabo en el Transmilenio no sucede nada importante. Como cualquier otro medio de transporte público, el Transmilenio sirve únicamente para dos cosas: transformar a la gente y mostrarle al atento observador qué ciudad es en la que se encuentra.