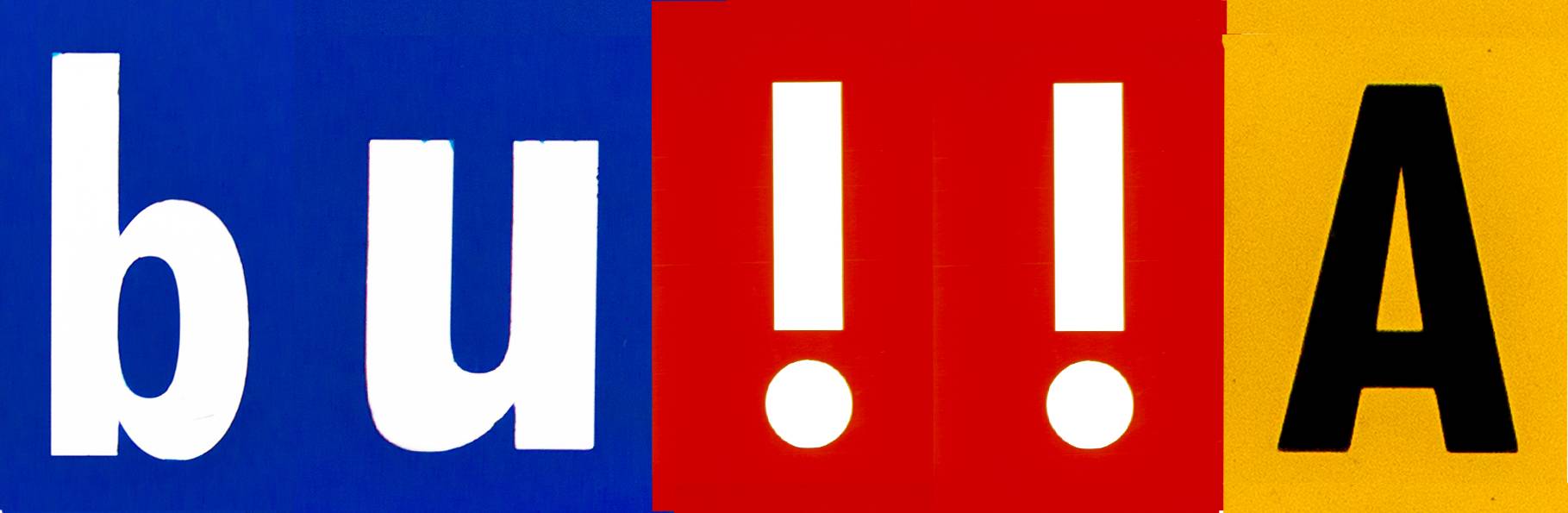Editorial.
Una brecha ridícula en su tamaño se escinde entre mis padres y yo. Tras intentar desesperadamente cerrarla, su paulatino ensanchamiento ha colmado todos los medios que posee un niño de cinco, nueve, trece, dieciséis años y ahora diecinueve. Es por eso que tomo la decisión de reconocer que he fallado en convertirme en un hombre moderno. La ciencia me resbala, sobre todo cuando se distancia del arte; soy racional pocas veces en la semana y, incluso si amo a mi prójimo, debo reconocer que es un completo impedido mental. Es por eso que sufro al igualarme a él, al hacer el mismo trabajo que él, al caber en las mismas categorías que él. Pensé que al fracasar en el salto a la modernidad estaría completamente solo. Pero hace varios meses comencé a notar que dentro de la fosa oscura de este fracaso hay otras personas. Ciego, he tropezado con suicidas y drogadictos, conspiradores y sacerdotes, reaccionarios, limpia monumentos y monarquistas. No bastando el tropiezo, estas personalidades me han forzado a reconocer donde nos hemos encontrado: tanto ellos como yo somos incapaces de proyectar un futuro deseable que surja de lo que creemos que es este presente. Parece que tropezar en el salto a la modernidad está in. He comenzado a pensar incluso que podríamos conformar la mayoría más irónica y extraña de la historia reciente.
No supongan que compartir esta fosa significa que yo avalo la forma en la que ustedes están viviendo. La mayoría me parecen desagradables. El resto, aquellos a los que admiro, aburridos. Aunque, si les sirve de consuelo, yo también me encuentro regularmente en aquellas acciones desagradables y burdas tan propias de sus vidas. Lo que sí creo es que, como todos los otros individuos forzados a compartir un espacio, los fracasados de la modernidad deberíamos establecer unas reglas de juego. Es por eso que los reunimos acá, en las páginas de mentiras de esta revista digital.
Que compartamos la desesperanzada antesala del infierno me deja a mí y a mis colegas varias opciones. La primera es matarlos a todos. Hacernos el anarquista, ser el Unabomber en su iteración más desesperada, aquella en la que ha abandonado la tonta idea de cambiar el mundo a punta de manifiestos. O ser el Unabomber y punto. Matar a uno es imposible sin estar dispuesto a matarlos a todos y matarlos a todos es, en esencia, romper todo porque nos irrita mucho y tenemos la soberbia suficiente para creer que podemos hacerlo mejor desde cero. Lamentablemente, eso es mucho trabajo. Además, mis colegas y yo nacimos con un carácter proclive a la culpa que nos hace inadecuados para cometer genocidios.
La segunda opción es que todos esperemos dando vueltas y conversando sobre el frío, así como lo que mis colegas y yo hemos estado haciendo siempre. Esta es la opción más inteligente, la más madura y la más religiosa. El gran problema es que, además de sensibles, mis colegas y yo estamos llenos de precoces pretensiones. Somos impacientes y no nos aguantamos un segundo más de una vueltica más, de un “perro que frío” más, de una sola muletilla más. La quietud de ser las perfectas estatuas nos tiene ya cansados, necesitados de un respiro de vida que nada más nos puede ofrecer. Somos muy débiles para reconocer la libertad que nace en nosotros mismos y por eso preferimos arrancarla de algún otro lugar (preferiblemente donde esté colgando bajito).
Nuestra tercera opción, la única por descarte, es poner música. Comprar un buen parlante y poner música en esta bella antesala. Y oír, entre todos los habitantes de la fosa, dulces melodías superiores a lo que se escucha en las salas de espera de otros lugares más organizados como los hospitales y las embajadas. Vamos a movernos y hacer que se muevan apenas lo suficiente para que la desesperanza desaparezca de estas mentes que no piensan, sino que la pasan bien. Les vamos a poner música, repartiremos muffins de vainilla con chips de galleta y sin siquiera cobrar cover. Los vamos a vestir y los vamos a llevar a la tienda de dulces para que elijan su chocolate favorito.
Pero, de nuevo, hay un problema. Sobre todo para ustedes. Mis colegas y yo no sabemos tocar ningún instrumento. Ninguno de nosotros sabe afinar ni componer y tampoco se nos ocurre algún acorde o siquiera una mezcla entre dos temas de Bad Bunny. No hicimos parte del coro del colegio, no cantamos en la misa, faltamos a las clases de flauta y vendimos la organeta de la familia para invitarle los almuerzos a nuestras exparejas. Pero no nos crean mediocres, no duden que tenemos el parlante. Es enorme y sabemos usarlo. La van a pasar bueno. Tenemos un montón de barbaridades en el repertorio. Solo mencionábamos este problema para evitar las confusiones. Es sólo una fútil precaución para aquellos celosos infelices que preferirán decirle a nuestra música bulla.