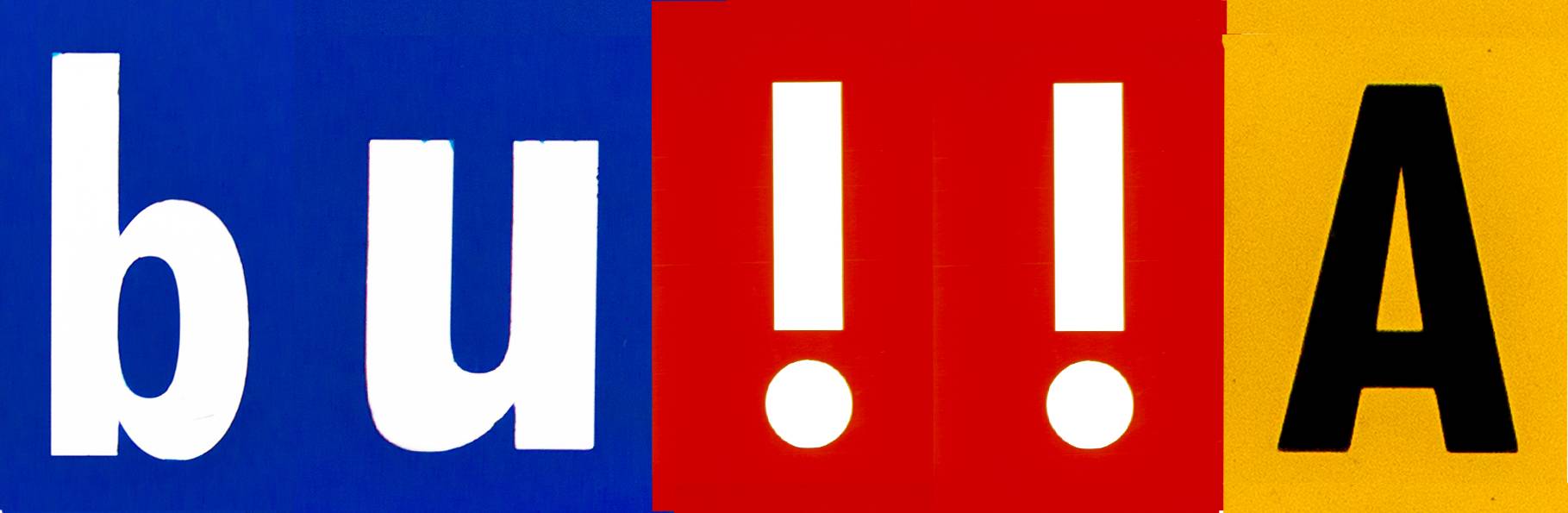El silencio de la muerte
por Isabela Cuellar
Así, sin preámbulo, cruel y directo. Le vi la cara sin expresión y se fue sin decir adiós. Apareció a los dos días con los mismos vicios de siempre, desgastado y muerto en vida.

Sentía como las miradas de lástima que me perseguían iban confirmando lo que ya estaba anunciado. Me digne a pedir el ascensor. El aire se tensó y sentí con aun más fuerza la puñalada que significaban esas miradas y aún más el silencio que las acompañaba. Marqué el octavo piso. Con cada paso el tiempo se transformaba como si no quisiera que llegara ese momento. Le vi la cara pálida, el cuerpo sin alma. Lo cachetee, lo trate de mover y fue ahí cuando me di cuenta de lo que estaba pasando: ya no tenía a mi hermano.
Desgracia tras desgracia
Me había accidentado hace unos dos años. Quede inconsciente después de estrellar el carro por el Malecón. No sé muy bien que pasó, no recuerdo ese día. Los paramédicos me dieron por muerto y me dejaron en el asiento del conductor con la cara desfigurada, los pulmones perforados y la rodilla izquierda vuelta escombros tanto así que me tomó año y medio volver a caminar sin ayuda. Fue un vecino el que reconoció la ya vieja camioneta azul cielo de mi papá y decidió sumergirse en la peculiaridad de la situación y llevarme el mismo a un hospital en la parte de atrás de su carro.
Era él el ahora enfermo y yo el que le debía la vida, el que quería ayudar, el que necesitaba hacerlo. Álvaro, mi hermano, me acompaño ese día, nos sentaron en una fría habitación de hospital, nos pidieron que nos remangáramos las camisas y procedieron a inyectarnos la aguja para poder donarle sangre al señor. Nos dijeron que pasáramos esa misma tarde por los resultados, nos dieron las gracias y la bendición antes de cruzar la puerta. No esperábamos nada raro, íbamos por puro protocolo. Me dieron mis resultados y como esperaba todo estaba bien, pero los de Álvaro se demoraron. Ese día la mirada de misericordia y repudio apareció por primera vez. -Usted se va a morir porque tiene sida-.
Así, sin preámbulo, cruel y directo. Le vi la cara sin expresión y se fue sin decir adiós. Apareció a los dos días con los mismos vicios de siempre, desgastado y muerto en vida, ya nada importaba.
Álvaro llevaba años drogándose, desaparecía por semanas y volvía vuelto vestigios del hombre que solía ser. Era un tormento perpetuo. A veces venía a redimirse, afirmaba que todo iba cambiar, pero los vicios se arraigan, se ocultan en los rincones más profundos del corazón a la espera de volver a seducir al cuerpo. Por las semanas siguientes a mi accidente él había reforzado su fe, prometía dejar los tormentos que lo acechaban a cambio de mi vida, era un hombre nuevo. Algunos años después, con la enfermedad más avanzada, Álvaro me habría de confesar que lo suyo era un castigo divino, que las promesas con Dios son sagradas.
El principio del fin
Doña Consuelo una mujer de baja estatura, acuerpada y de pelo negro como el carbón tenía la manía de controlar todo, por esos tiempos era la matrona de la casa. Ninguna cosa, por más pequeña que fuese, se movía sin ella saberlo o autorizarlo. Cuidaba de hijos, nueras y nietos. Todos amontonados en una casa de barrio de dos pisos. El día que dio la orden de mudanza todos la siguieron sin decir ni una palabra, nadie dudó, nadie cuestionó. Se sabía que la enfermedad de Álvaro tras cinco años de calma por fin había decidido dejarse de modestias y dar la cara ante el problema. No se necesitaban más de tres dedos de frente para saber las razones del cambio apresurado. Habían vivido allí desde los setentas cuando resolvieron volver a su patria y dejar Venezuela. Esa casa y ese barrio eran su vida, huir de ahí era huir de los prejuicios, alejarse de una vida pasada y declarar por fin el inicio de una muerte.
Dejar ir
El calor acechaba la ciudad, el aire era húmedo y espeso. Por esos días me encontraba en Villavicencio administrando una de mis primeras obras. Me habían informado por la mañana que Álvaro llevaba ya unos días en la clínica, no lo dude ni un segundo y tome el primer bus hacia Cúcuta, nunca terminé la obra. Esa noche me encargue de cuidarlo, se veía diferente, estaba en los huesos, ya no era él. Me sorprendí al verlo, no era el hermano que recordaba. Entré con cuidado, Álvaro no se dio cuenta, para esos momentos ya estaba ciego. Pasó esa noche quejándose de un dolor pulsante en la espalda que no lo dejaba descansar, ni a él ni a mí. Antes de irme le jale la espalda, el se acomodó como pudo. Le di el último adiós y me fui.