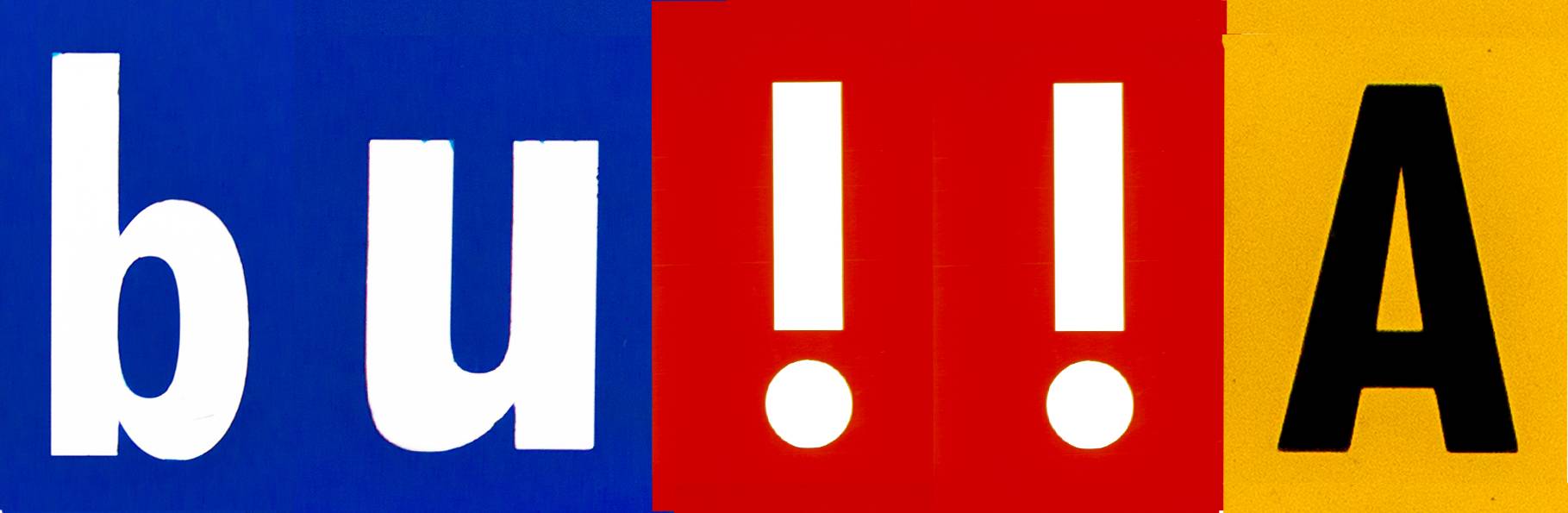Cuento
genealogía de un anillo
por Alejandro Alfonso
Hablé con vendedores de anillos de muchos lugares. De aquellos que no despegan sus miradas ingeniosas de las mujeres lindas mientras indagan las posibles formas de lograr reciprocidad en ese amor. Les hablé mil veces y solo mencionaron juegos inútiles que a ninguna parte me llevaban. Pregunté hasta cansarme del idioma y entendí por qué tan pocos hablamos la verdad.

Años de mi vida me llevan solamente a creer que fueron cinco mil pesos lo que costaron mis desgracias esa primera vez que don Heriberto Ferro las vendió en San Victorino. Aunque al inicio no eran mis desgracias. Eran sólo un anillo de Chucherías Cháchara que descansaba en una estantería rotulada “Nuevísimos Anillos”. Cuando visité la tienda de don Heriberto Ferro con mis zapatos sucios de ciudad y mis preguntas inquietas, y vi el cartel amarillento y gastado de la estantería llena de anillos, iluminé con mi sonrisa aquella oscura tienda, víctima de lo que la erosión causada por trescientos años de personas y sus quehaceres había podido corroer.
– Yo vendí este anillo.
Como si el Sol me hubiera caído en la cabeza. Un miserable cráter en el cráneo por las insinuaciones de don Heriberto. Mis ojos pasaron de un café apagado que pregunta sin interés a un café apagado que ruega por un nombre, una dirección, una respuesta a un misterio. Había pasado tienda por tienda durante meses mientras comía del pasto que salía entre el cemento, esperando que se me pegara un poco de aquella resiliencia tan necesaria para mi presente empresa. Buscaba dónde se vendió el maldito anillo por primera vez, y buscaba con la esperanza de no encontrar el lugar nunca. Antes me habían dicho que ni idea, que cómo sabrían si lo vendieron ellos, si era un anillo como cualquier otro. Pero don Heriberto Ferro era el primero en insinuar que su ímpetu de gran vendedor me acabaría la vida.
– ¿Cómo sabe?
– Recuerdo todos los anillos que he vendido.
– ¿Puede probarlo?
– Elija un anillo de la estantería y tómelo. No me diga cuál. Al revisar la estantería yo le diré cuál ha agarrado porque será el que me falta.
En la estantería había unos cincuenta anillos desordenados, unos sobre otros, como en una tormenta de joyería. Antes de elegir miré atrás para averiguar si don Heriberto era un tramposo, pero estaba lejos y de espaldas. Sin pensarlo demasiado tomé un anillo simple y delicado, plateado y con hexágonos que únicamente se pueden describir como delgados.
– Usted agarró el anillo simple y delicado, plateado y con hexágonos delgados.
El Sol en mi cabeza.
– ¿Quién lo compró? Ese primer anillo que le mostré.
– Eso si no lo recuerdo. Pero le puedo decir que costó cinco mil pesos.
– Gracias.
Para cuando di con Heriberto llevaba ya tres años resolviendo el misterio del anillo. Tan sólo tenía diecinueve de nacido. Pero es bien sabido que un detective es más que su edad. Lo vi por primera vez en el anular de una joven con cara como de silbato alargado, de esas a las que la quijada les llega a la clavícula, de esas altas y bellas que aprendieron a escribir en Inglaterra y a decir groserías en Colombia. Se llamaba Evelyn, las amigas le decían Evita y ambos nombres los decía sin acento. Me interesé por primera vez en el anillo justo después de perder mi virginidad, cuando Evita me confesó que la historia de que era heredado de su abuela era mentira y que simplemente se lo había robado del cuarto de un man que la cachoneó varias veces.
Eso la jodió. La jodió resto. Me dijo que después de que le contaran de las infidelidades de su don Juan que aún cursaba décimo, comenzó a llorar constantemente y a tener pesadillas recurrentes. En una, la más horrible según lo que ella me decía, Evita se despertaba abrazada por el imbécil. Se paraba e iba hacia el baño en una lentitud ridícula y tenebrosa. Casi que flotaba, nunca miraba sus pies. Fuera caminando, deslizándose o flotando, llegaba al baño. Abría la puerta y en el espejo veía a alguien más. Luego volvía a la cama, pero en ella el imbécil abrazaba a otra. Que horroroso ver a alguien más en el espejo, que horroroso ver a alguien más en mi lugar de la cama. Y nunca lo he soñado, pero conozco el horror sólo de caminar por la calle y encontrarme a alguien que tiene puesto el mismo saco que yo.
Cada que salíamos al cine, a bailar con sus amigas o a tomar con mis amigos, miraba el anillo fijamente y me embobaba por minutos, Evita solamente me dejaba embobar por minutos. Luego, me despertaba del trance y hablaba de lo que fuera menos el anillo. Yo le pedía que me contara más y ella respondía que no fuera celoso, que ya solamente lo usaba porque era lindo, pero yo le decía que me valía verga que hubiera sido de su exnovio, que yo sólo quería saber más de ese anillo cautivador. Un día por fin cedió y me contó que creía que el man lo había robado también, o que al menos no lo había comprado, ya que no se ponía anillos porque eran muy maricas. Lo dejaba inerte en la mesa de noche de su cuarto. Pasaban semanas sin que siquiera lo tocara. No sabía nada más. La amé por los meses que me permitió la benevolente fortuna, qué tornada en miserable se la llevó de vuelta a Inglaterra para que viviera mejor. Unos días antes de su viaje decidimos no volver a hablar. Pasaron cuatro meses antes de que volviera a saber del anillo.
Lo vi de nuevo en la mesa de noche de una joven impía, Violeta, que tenía unos ojos verdes cansados que daban terror cuando se ponía brava. Pero el pecado no excluye la dulzura, de la que me aproveché para preguntarle sobre su anillo. Dijo que se lo había traído su tía de Suiza. No le creí por un segundo, el anillo era el mismo que Evita usaba en el anular. No dije nada ante su mentira, no presenté ni una pregunta y mucho menos una protesta. Su amor terrorífico suscitó en mí una docilidad vergonzosa para cualquiera que pretenda llamarse detective. Pero eventualmente encontré la verdad.
La primera vez que cada uno pagó su parte cuando salimos a comer, Violeta se puso su anillo. A diferencia de Evita, lo usaba en el dedo de en medio. Notó que yo no despegaba el ojo del anillo, que comía como un prisionero que comparte celda con un violador, cuya verdadera condena no son los barrotes sino la vigilia. No paraba de mirarlo, me quitaba la tranquilidad y si hubiéramos durado comiendo tres años hubiera durado con el párpado abierto y el iris fijo exactamente tres años, eso del anillo no era normal. Cansada, me dijo que me iba a contar la verdad sobre el anillo porque sabía que yo no era bruto. No se lo trajo ninguna tía de Suiza, lo compró de un vendedor de la calle en Usaquén. De nuevo, no le creí. Me dijo que algún día me presentaría al vendedor a ver si paraba de joder. Al terminar de comer le pedí el cuadre. Les juro que no lo hubiera hecho si me hubiera dado cuenta antes de que no tenía suficiente en la billetera para pagar toda la cena.
Había pasado un tiempo y ya no pensaba tanto en el anillo. Leí el perfil del egresado que aparecía en la página web del colegio de Violeta en la mañana del día en que fuimos a Usaquén a probar unas hamburguesas de carne de buey bañada en cerveza negra. Sabían a pincho de Chopinar. Costaron el triple. Caminé con Violeta por el parque. En cierto punto, justo después de pasar la cancha múltiple, paró. Me dijo que ahí había comprado el anillo, y me di cuenta de que lo tenía puesto. “Ahí” era una mesa de un vendedor con más carisma que dientes. Violeta le mostró el anillo y el vendedor confirmó en su extraña voz que sí, que él lo había vendido hace muy poco. Seguramente Violeta vio mi cara de decepción, por lo que precisó que no compró el anillo exactamente ahí, ya que cuando lo compró la mesa del vendedor se encontraba unos cinco metros a la derecha. Pero era la misma mesa con el mismo vendedor y las mismas chucherías, capaz cambiaron de color las patas, pero sólo eso, solamente las patas. Esta vez le creí.
Esperábamos en el segundo piso del Starbucks al conductor de Violeta. Me preguntó si quería que me acercara. Le dije que no, que acá me quedaba mejor. Violeta sabía que mentía, pero en su tenacidad había una bondad que le hacía evitar conflictos en los que su mirada cruel saldría siempre victoriosa. Solo su horror le permitía otorgar la piedad de no preguntarme qué iba a hacer las siguientes dos horas en Usaquén. En el momento exacto en el que dejé de ver el carro de Violeta fui a buscar al vendedor de anillos.
– ¿Recuerda el anillo que le mostró la muchacha hoy?
– ¿Cuál muchacha?
– La horrorosa.
– ¿De fea?
– No, de cruel.
– Sí. Lo recuerdo.
– ¿Dónde lo consiguió?
– No me acuerdo.
Maldito. Lo que hice después no me enorgullece, pero la labor de detective me ha convertido en un esclavo de la verdad, que sirve a la verdad antes que a un rey, a una ética o a una razón. En la profunda noche, cuando el vendedor recogió sus cosas, me le acerqué y lo tomé del cuello. Amenacé con matarlo en la calle donde vendía sus chucherías si no me decía de dónde sacó el anillo. Creo que realmente lo hubiera matado. Pero el vendedor estaba calmado porque sabía que no era un policía. Un policía lo hubiera atacado en grupo y lo hubiera interrogado en un cuartel donde nadie lo viera sangrar, no al lado de un Archie ‘s.
– No joda, chino.
– Dígame del anillo.
– Usted ya sabe.
– No.
– Es todo un tonto juego y usted tan piloso no lo entiende.
– ¿De dónde sacó el anillo, gamín?
– De la calle, como todo lo que tengo.
Claro que se robó el anillo. Dejé en paz a esa espuria de la ciudad que es capaz de robar, pero no de aceptar que es un ladrón. Su porte decía claramente lo que sus palabras sólo indicaban. No necesitaba su confesión para saber lo que era verdad.
Siguieron unas semanas en las que salía con Violeta durante el día y le escribía a Evita por la noche. Había perdido las formas, le escribía intensamente sin importar que no respondiera. Mi consigna, aún peor que el amor, mucho más obsesiva, era la verdad. Le preguntaba cada noche qué había pasado con el anillo. Un día, finalmente cansada por el acoso, me respondió.
– Te odiaba. Por haberme amado. Aún te resiento. Tiré el anillo en el Uber que me llevó al aeropuerto.
– Mándame el número del Uber.
– Eres un puto insensible.
– Mándame el puto número del Uber o te voy a joder hasta que te sepas mi nombre más que el tuyo.
El Uber no tenía ni la menor idea. Pudieron haber matado, tirado y fumado en su carro y se enteraría únicamente de cuánta propina dieron. Le dije que era de la policía y le pedí agresivamente que me mostrara el historial de viajes. Me respondió “señor agente” y luego me mostró todo. Probablemente sabía que no lo era y que la identificación que le mostré era falsa, pero el temple de detective no se puede falsificar. Seguramente eso lo convenció. Tres jovencitas montaron el Uber la misma semana que Evita.
La primera era triste, fría y miedosa. Dijo, con verdad en su voz, que no sabía nada de ningún anillo. La segunda era la más fea. No tuve ni que preguntarle, se notaba en su forma de caminar que nunca usaría un anillo así. Cuando le pregunté por el anillo a la tercera dijo:
– Por fin actúan, señor agente. Hace varios meses interpuse una denuncia porque me robaron ese anillo del que usted habla. No se imagina el miedo. ¡Esta ciudad está invivible porque nadie hace lo que tiene que hacer!
– Usted robó el anillo de un Uber.
Se excusó cien veces y enunció las mil razones por las cuales era distinto. No la escuché. No pregunté más. Con saber del atraco sabía más que suficiente para comprobar lo que sospechaba desde conocer la mesa de noche de Violeta: ese extraño sentimiento de nostalgia era verdadero.
Cuando el panadero saca el pan del horno, ama. Cuando el escritor compra su libro en una librería, ama. En la paz de lo verdadero, el detective ama. Yo amé con Violeta a los días grises que nos forzaron a besarnos en su cuarto, a los días calurosos que me la llevaron al parque, a los poemas malos que me mostraron su cara de disgusto, que siempre fue más placentera que su cara de placer. Pero un día me burlé de su colegio.
El perfil del egresado decía lo siguiente:
Al considerar las facetas críticas, estratégicas y socioemocionales de lo que es ser una institución educativa, hemos entendido que podemos aportar al futuro del país al formar seres descritos por las tres Rs: redonditos, rimbombantes y rechonchitos. Esto significa, claramente, seres que gozan de una autonomía multiforme y multidisciplinaria, conocedora, democrática, feliz y destacada, y que además acepta todas las formas de ser, tanto corporales como espirituales y mentales. Nuestra misión es formar egresados que aporten a crear una Colombia más redondita, rimbombante y rechonchita.
Me burlé de la Colombia rechonchita. No fue del agrado de Violeta. Me dijo que si no estaba satisfecho con su educación podía irme. Le dije, entre risas, que esa era la típica respuesta de una redondita, rimbombante, rechonchita y retontita egresada. Me preguntó si le parecía que ella era tonta. No tuve más remedio que decirle la verdad. Se puso brava. Es más, me sacó de su casa. Antes de que volviera a entrar, cuando aún había posibilidades para mi salvación, le dije que no era su culpa ser estúpida, y que viera el lado bueno de las cosas: ahora podía demandar al colegio por estropeare su desarrollo cognitivo.
– No te quiero volver a ver jamás. Payaso.
Se veía divina. Y la verdad es que no era tonta. Prueba de ello fue que, apenas terminó de hablar, tiró el anillo hacia una alcantarilla sin que yo pudiera hacer algo para impedirlo. No erró en su tiro. Ver el anillo perderse me afectó profundamente. Pude haber prevenido una reacción así. Pero en el amor se elige sin pensarlo demasiado.
Corrí como nunca había corrido cuando vi a Luciana. Como un degenerado, un desquiciado, un hambriento que ve pan por primera vez en semanas, un bailarín que escucha música después de treinta años sordo. Tomé su mano sin que ella supiera quién era yo. Hace rato que había perdido las formas. Y sí. Era el mismo anillo. Le dije mi nombre y le pedí perdón. Le dije que su anillo me había parecido muy lindo. Al levantar la cara para hablarle, me di cuenta de que Luciana era realmente hermosa, de una manera falsa y exagerada que incluso llegaba a burlarse de la belleza, lo que, de alguna manera, reiteraba su atractivo. Después de que ella me dijera su nombre y como le había ido hoy, le confesé que la amaba.
Mientras la amaba ella comenzó a amarme y yo volví a observar el anillo. La intuición de una mirada, o incluso de miles, no era suficiente para un detective. Necesitaba comprobar que ese anillo que descansaba en el índice de Luciana era el mismo que alguna vez reposó en el dedo medio de Violeta y, antes, en el anular de Evita. El año que llevaba investigando se convirtió en años. Hice lo inimaginable a espaldas de Luciana, a espaldas de la luz, buscando la iluminación verdadera que pudiera brindarme claridad sobre si podía amar a esta mujer o no. Hablé con el de los cachos. Con sus amigas y novias. Hablé con empleadas e hijas de empleadas y primas de empleadas. Hablé con vendedores de anillos de muchos lugares. De aquellos que no despegan sus miradas ingeniosas de las mujeres lindas mientras indagan las posibles formas de lograr reciprocidad en ese amor. Les hablé mil veces y solo mencionaron juegos inútiles que a ninguna parte me llevaban. Pregunté hasta cansarme del idioma y entendí por qué tan pocos hablamos la verdad.
Hace medio año logré trazar una cronología del anillo hasta Violeta, pero el incidente de la alcantarilla parecía hacer imposible el retorno del anillo a la superficie. Pero ahí estaba, en la mano que me acariciaba para calmar la mirada ansiosa que no entendía. Ahí estaba, magnífico como siempre, tan bello como nunca, indicando a donde ir y en donde estar. El anillo de Evita y Violeta había sido vendido por primera vez en una tienda en San Victorino, de la que no conocía dirección ni nombre exacto. Solo sabía que había cerrado. Durante seis meses pregunté en una tienda y en la siguiente, soñé con el día después de haber recorrido todas, en el que por fin podría volver a casa de Luciana a decirle que verdaderamente la amaba, que no fue una mentira ni un engaño lo que cargaba en su mano. Pero la tienda aún existía y en ella Heriberto Ferro aún vendía anillos.
Viajé por un buen rato hasta la casa de Luciana, empapado por la lluvia que se colaba a través de las ventanas del bus azul. Estuve tan cerca. Pero he sido siempre tan buen detective. Al llegar le di una vuelta a toda la cuadra mientras pensaba en lo que diría y cómo lo diría. Subí al apartamento y dejé el anillo en la mesa del comedor antes de que Luciana saliera. Salió. Confundida, lo vio y se lo puso.
– Primero que todo quiero excusarme. El error fue una confianza mía. Pensé que te amaba pero ese no es el caso.
– No entiendo.
– Todas las mujeres que he amado tienen un anillo. Muy parecido a ese que tú tienes puesto ahora mismo. He investigado y he hecho todo por conocer la genealogía de ese anillo. Y he descubierto que el anillo que tienes puesto es distinto al de ellas. No te amo. No te puedo amar. No sería verdadero.
Luciana lloró.
– No entiendo.
– Me has mentido. Probablemente sin intención. Pero me has mentido. Y por eso tengo que irme.
Antes de voltearme balbuceó maldito y se tiró por la ventana.
Me tuve que inclinar bastante para verla, y eso que estaba en el borde de la terraza. Parecía una fresa estripada. Bajé y tomé el anillo. Luego me fui. Olía bastante mal.
Volví a donde Heriberto.
– Quería devolverle su anillo. No tiene ningún uso para mí.
– Es usted muy amable, caballero.
Miró el anillo detenidamente. Yo pisé la calle mojada.
– Antes de que se vaya. Déjeme hacerle una confesión.
– ¿Qué?
– Cuando vino a preguntar más temprano no tenía ni idea del anillo. Es mentira eso de que recuerdo todos los anillos que he vendido. Dije que era de acá porque pensé que me iba a dar propina por deslumbrarlo con el truco. Pero ahora que lo miro bien le puedo decir que si sé algo de este anillo. Este es uno de un grupo anillos especiales que hacemos por acá los de las tiendas de chucherías para usar en un juego que jugamos.
– ¿Qué juego?
– Le regalamos a las mujeres bellas que nos encontramos este mismo tipo de anillo. Llevamos en esas como cinco años.
El Sol en mi cabeza.
– Si no reconoce los anillos que vende, ¿cómo supo cuál había tomado yo cuando le pedí que lo comprobara?
– Solo describí el que más me gustaba. El que yo hubiera agarrado.
El Sol en mi cabeza.
¿Cómo pude no haberlo visto antes? Maldito Heriberto. Pensé que había encontrado a un ser milagroso cuya memoria es fotográfica, pero resulta que simplemente me estoy enfrentando a una vulgaridad promedio. Me fui corriendo en la lluvia mientras lloraba descontroladamente por Luciana.