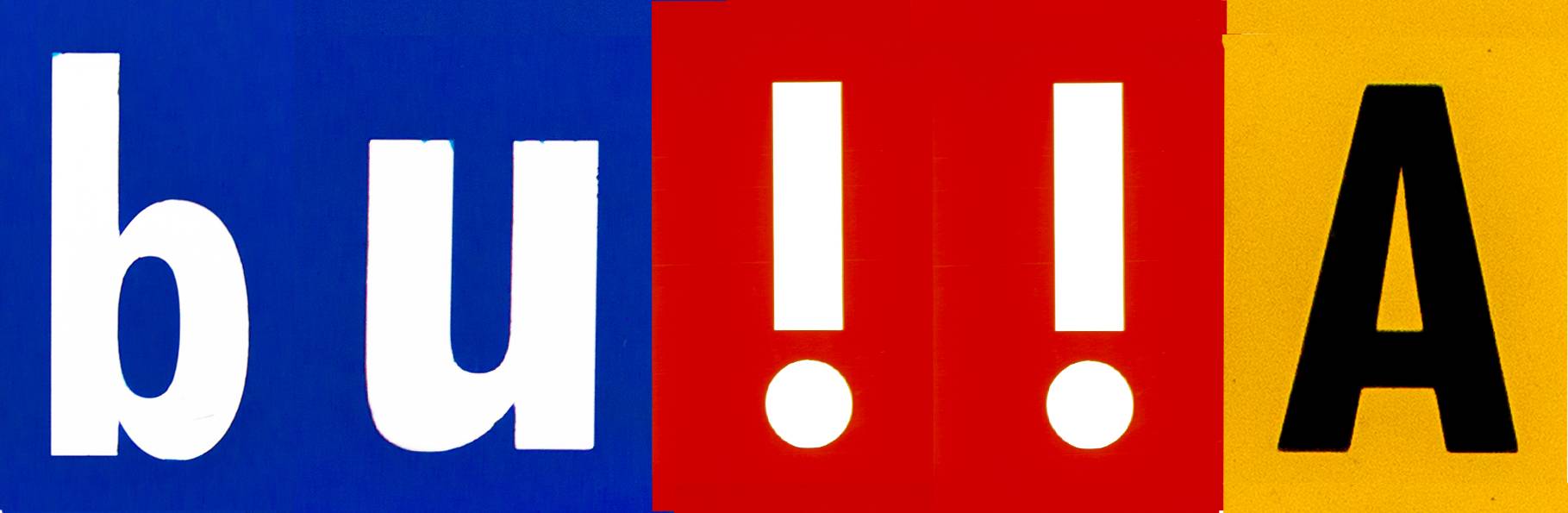Las mirlas y el cerezo
La pluma del yermo
por Juan Pablo Vergara
La primera entrega de Las Mirlas y el Cerezo, la primera novela de Juan Pablo Vergara. Como cuando García Márquez publicaba adelantos de Cien Años de Soledad en la revista Eco.

La ancha espalda del Río Hidalgo se alcanza a distinguir desde Otero Zarco. El incesante escurrir de sus aguas me invade la imaginación y creo escucharle cuando el sueño opta por ausentarse. Los tiempos en el pueblo han sido un oficio considerable; el aire que respiro ahora en el Yermo me recuerda a las caídas autumnales en Bosquegrís, el murmullo oteruno cesa antes de que se esconda la luz, entonces las noches se convierten en el reino de las criaturas del bosque. Escogí vivir en una habitación amplia que se alza madero de hombre, entre el profundo verde de las arboledas que rodean las murallas, el ventanal sin embargo da con un agraciado regalo de esta tierra. Frente al breve balcón se alza y dibuja la luz del sol un árbol que corteja al edificio, lo peina la brisa y lo veneran pájaros inciertos de pico cítrico y canto neutral. Viven enfrentados, desgraciados, con nidos hechos añicos, silbando la guerra todos los días, destinados a las caídas perpetuas de ardilos y marianos. Son mi compañía matinal, de tintos y rojos, y lecturas, y sueños, y llantos, de tardes en vela sin velo, con la cortina corrida están ahí; las mirlas y el cerezo.
Me conmueve cruzar la puerta y ver el árbol, y escuchar, sentirles a ambos como un acápite. El asecho de pensar en dejar escrita la huella que con tanto afán hemos perseguido no le hace justicia al fenómeno de tenerles frente a mí. ¿Cómo permitimos que solo existan en símbolos? Reclamo la condición de estar y lugar de las aves y el árbol, con quienes solo he cruzado miradas, los desposeídos del habla, de la anatomía, de la escritura y de la evidencia. ¿Para quién es esta burlesca historia? ¿De qué sirve? La artesanía de cocer el hilo deshecho y enredado del tiempo, el lugar y el sujeto conciernen más a quienes gozamos de aliento, al presente, a quienes se convencen de las formas de hilar, de registrar, de hacer Historia.
La intriga por las aves nació con el imposible de abrir las alas y escapar, siempre huir, cantarle al vacío sin sentir el escurrir del tiempo. Siendo niño veía el cielo con añoranza, escarbaba la tierra y trepaba mi altura en los abedules del campo, decapitaba tallos andando descalzo sin la angustia de preguntarme. Somos herencias de preguntas, de quizás, colosales posibilidades que se reproducen sin dudar, basta con ubicarnos en la sucesión de riesgos para permitirnos un “¿Por qué?”. Asumí la contradicción de la inocencia y la curiosidad sin darme cuenta, distinguí mi casa, la gente, el cerro, la mugre, la sombra de la Historia y la luz de la inquietud.
Las aves tenían que descansar del vuelo sobre las ramas del bosque. En reposo previo a extender las alas las mirlas apartan las bayas de su flor, dan alimento a sus crías, buscan refugio de la lluvia bajo el cobijo del cerezo y en el espacio entre las gotas. No solo estamos como acertijos sin respuesta, nos unen las formas como ajustamos las fronteras de la duda, el vuelo de la investigación no despega sin vislumbrar el rumbo de la incógnita. La región del Yermo Petizo me obsequió la esperanza de imaginarme el ruido del río por más lejos que me encuentre.
Di con un paisaje de pasados vivos, de angustias que calientan como ascuas en el frío del terreno, escritos a la vanguardia del saber, pero sobre todo de autores sensibles, hijos de la estepa, de los nevados picos de sus sierras, un gremio orgulloso de vivir inmortal en las páginas de volúmenes anchos. Empero, en los estantes de las bóvedas en la biblioteca figuraba tímida la voz del adalid de nuestros tiempos: el lamento de un hombre vencido por su voluntad de ser, el recuerdo de caídas jóvenes y la brevedad de la vida, la pugna por la memoria de los privados de un instante en el tiempo. Bajo el imponente título de la Pluma del Yermo obra un escriba universal: la misión de sostener esa reputación no es una cuestión sencilla, pero aun así, resulta meritorio el trato hacia él. Aunque a falta de grandes ciudades y países, el Yermo y su gente es poseída por la altivez, sus músicas a pesar de sus escuetas formas brindan melodías que conmueven sus vientos, los campos desconocen tanto la abundancia como la escasez, las vidas aspiran a permanecer. La Pluma reside encerrado en la fortaleza de la Vigía de Fern, la orden de centinelas formados para la defensa de nuestras fronteras. Entre la Sierra Nevada al norte del Yermo se alzan los muros grises de la compañía de vigías, dedicados a una vida de aprendizaje y adecuación del espíritu para una guerra presagiada. Las carcasas de los hombres en la cima de la sierra son sembradíos de conocimiento, seres letrados condenados a impartir saberes entre sí, sepulcros de libertad entregados a la voluntad de la restricción. Entre ellos curiosamente devoto se encuentra Melías, la Pluma del Yermo.
Mi primer encuentro con él fue hace un par de caídas áureas, en el Valle Calmo de la Vigía de Fern. Vestía un saco verde grueso de lana y un bombacho rojo que parecía teñir la nieve con su solo brillo. Me llamó la atención la impropia soledad que le separaba del compañerismo de los demás vigías, arrastraba las piernas por la nieve y miraba al cielo con las manos encinchadas como un anciano. Silbaba como las aves, sonreía al escuchar que ellas le devolvían el saludo y proseguía. Intenté llamarle la atención preguntándole si sabía el nombre del pájaro con el que estaba platicando, volteó a mirarme y respondió con el mío. “Tomino, acá hay lugar para ambos” me dijo, señalando un ruin muro de piedra. Atónito y sin poder hacer caso omiso tomé asiento junto a él, guardamos silencio mientras las aves dibujaban huellas en el suelo. “Los antiguos juraban que eran cuervos, pero las mirlas traicionaron su sabiduría” dijo con la mirada persiguiendo a las aves, esas mismas que acampan en las ramas del cerezo frente a mi balcón. “¿A qué has venido?” preguntó esta vez con sus ojos encontrándome en su rumbo. No encontraba las palabras para aclarar mis intenciones, no me molesté en balbucear, tan solo me quedé en silencio. Él colocó su mano en mi hombro y con la tardanza de un enfermo sacó un tomo pequeño de cubierta azul. Reconocí la obra y su autor, Blanco de Grefio de Otero Zarco, un poeta exiliado de la Vigía de Fern. La Pluma sonrió y me indicó con una seña que guardara silencio ya que el volumen estaba prohibido en la fortaleza. “Lo encontré después de haberme convencido de que no existía. ¿Quién diría que encontré en su vida forastera un mayor consuelo que con cualquier otra?” dijo pensativo, cabizbajo, el escritor insigne conmovido por la diminuta letra de otros tiempos. “Busqué respuestas como tú, pero envejecí en el intento por no hacerme los interrogantes correctos” concluyó.
Melías, el hombre detrás de la Pluma del Yermo es contemporáneo mío, pero sus angustias son de alguien a quien no le queda mucho por delante. Su gracia del augurio no era cualquier aroma gentil, la pesadez del presagio se postraba sobre él, no concebía una distinción entre el hecho y su potencia. Las caídas, pardas y áureas, las ignora pues el tiempo para Melías no pasa ni queda atrás, así como el río siempre baja de la montaña para regarse en la pradera.
Ese día caminamos juntos por los pasillos del castillo, el eco de nuestros pasos junto con el crepitar de las fogatas marcaba el compás de nuestras vidas, le conté de la mía y de mi intención por estar junto a él. “¿Cómo escribo?” fue mi tímida duda, pero una sincera, atravesada por la humildad de estar frente a alguien como Melías. “Es la más noble de las cuestiones que asedian la mente, porque asumir que trazar la tinta basta es el primer paso para descender a la equivocación.” Me tranquilizó cuando reconoció que esa pulla nunca dejaría de presionar porque es necesaria para nuestro oficio. Para nuestro encuentro yo ya cumplía mis primeras dos caídas áureas en la Academia de Historia de Bosquegrís, trabajaba en rescatar las trayectorias de los colonos grises hacia el sudeste, hacia Yermo Petizo. Perseguir las voces ya habladas no es tarea fácil, y nuestros métodos de registro me parecían más que incompletos, no apropiados. Decidí acudir a la voz sin rostro encerrada en la Sierra Nevada del Yermo, al hombre que sacrificó la plenitud del anonimato por la jaula del reconocimiento.
Tanto de manera figurativa como literal, Melías abandonó su pueblo natal de Mulas de Arreo, tierra de criaderos y cultivos, por una vida dedicada a la protección de una patria ajena, pero una que le brindó las armas del intelecto y el escudo de la virtud. Al verse recluido entre sabios, libros, saberes y secretos, la Pluma no vio otro remedio más que sentarse a escribir de algo indescriptible. Los gruesos folios olvidados del Torreón del Guijarro habían sido escritos por vigías errantes, miembros de la orden encargados de acompañar las huestes militares de las guerras de antaño. Los registros de la Vigía y la historia de este continente de Nivoria formaban un muro imposible de escalar, uno construido con ladrillos de muertos, de esos “grandes acontecimientos”, de héroes y contrincantes, de asedios y descubrimientos, con números ridículos y mosaicos coloridos describiendo los horrores de la mano humana.
La Pluma del Yermo retó a los inalcanzables autores; escribió sobre la vida fuera de la guerra, alejada de los grandes pueblos, en los márgenes de los mapas que con dificultad mostraban los asentamientos remotos. Describió con melancolía la ignorancia, el recuerdo de una vida perturbada por la proclamada luz de la verdad. Cerró sus ojos y recordó su hogar, al cual tendría que visitar en memorias porque su lealtad a la Vigía le prohibía abandonar la montaña. Melías de Mulas de Arreo, la Pluma del Yermo, encaramado en el Torreón del Guijarro gastaba la tinta para desenterrar a Melías de Mulas de Arreo, el recolector de bayas, recostado en los trigales esperando a su jinete.
Melías inicia su obra “En busca del Jinete” con este exordio:
“La brisa del monte canta su escape cuando recorre los picos de los torreones de la Prisión de Piedra’. Esta fue la primera oración que navegué completa, escrita por un poeta hace muchas vidas para luego bendecirme a mí, a un niño descalzo de un pueblo menor. Aprendí a leer por un jinete oteruno que vigilaba el molino de mi aldea, solía descender del oscuro y gigante corcel para sacudirme el cabello y sentarse junto a mí. Las letras de un cartapacio de cuero que llevaba consigo cobraban sentido y me arrullaban la cabeza. Antes de cumplir la infancia, el jinete dejó de asomar y crecí creyéndome inmortal, por encima de los demás. Nuestros ancestros lograron con astucia lo que el ingenio exterior nunca pudo, sin embargo para mí, el ser letrado en la cuna de mulas fértiles significaba la victoria definitiva sobre el destino. Cuando asomaban las caídas y los calurosos días invadían la noche, crecía un arroyuelo cerca del molino donde esperaba al oteruno. El Yermo nos acariciaba, y por breves instantes mientras descansábamos en la orilla me sentía como el resto, de carne. Llegada la noche permanecía solo, bajo la seguridad de volver a encontrar a aquella figura de letras, ansiaba fugarme de Mulas de Arreo para juntarme con mis compatriotas desconocidos y vivir por medio de eternas frases. La Prisión de Piedra de la cual hablaba el poeta asomaba entre las blancas picas de la Sierra Nevada, una gris fortaleza descansando sobre la inmortal nieve, pero visible desde mi aldea; La Vigía de Fern. La intriga por la compañía de la montaña me ahogaba, veía en la vigía la oportunidad de fuga y procuraba escalar el camino a la fortaleza, hacerme pasar por peregrino para luego adentrarme como un vigía más. Aprendí del paso del tiempo, de grandes nombres cuya presencia trascendía el ocaso de sus vidas, de batallas ingentes, de ciudades de ladrillos que retaban a las nubes que atravesaban sus azoteas, aprendí a escribir y a mancharme el cubital de la mano haciendo símbolos. Eran más los días escalando la Sierra qué aquellos en los que dormía en la aldea. La senda del vigía se manifestó y no vacilé, entré a los rangos de los paladines de Bosquegrís: había triunfado. La tinta se convirtió en la sangre que vertía en pergaminos para traerlos a la vida. Rodearme de los espíritus de guerreros caídos y de países perdidos hizo de mi mente una cripta desolada, lentamente, como el helaje en el páramo.
En la cima de la torre corría el canto del invierno, la soledad me abrazaba con su tentador calor, el tiempo no se apresuraba en correr, pero vivía los días como caídas enteras. Un día encontré entrando en la buhardilla un plumaje que revoloteaba entre los muros, me apresuré a distinguirle; sus ojos como dientes de león, el pico y sus garras brotaban como los naranjos de la Ciudadela de Temaida, el plumaje de tímido oscuro, el canto desesperado propio de una mirla atrapada. Pedía auxilio, pero sus angustiados alaridos parecían no bastar. Sumida en su angustia, resolvió empapar sus zarpas en el tintero para manchar lo manchable, con ademán tranquilo. Un animal salvaje intentando comunicarse por medio de lo que observaba: el lenguaje escrito. Las huellas de sus garras encontraron los folios junto a la tinta y la mirla trazó con timidez, sin apuro. Sin dudarlo, corrí a cerrar las cortinas de la ventana para encerrar al ave. Le agarré con ternura sin procurar lastimarle y le separé de una de sus péndolas. La mirla atónita guardó silencio, sumergí la raíz de la pluma y tracé un nombre: la bauticé “Helia”. Repetí su nombre y la acercaba al papel manchado de huellas para que lo distinguiera. En un arrebato de locura -y de carácter muleño- me convencí de que había vencido el puño de la naturaleza, había enseñado a una criatura la liberación del habla y la grafía. Convencido de mi hazaña la dispuse sobre la mesa, le di la espalda para llevarle grano y tan pronto sintió que el velo de mi mirar ya no la cubría, huyó. Con el vinagre de la arrogancia cubriéndome el cuerpo me entregué al llanto. La traición de mi imaginación pronto se convirtió en un anhelo de esperanza, de volverla a encontrar danzando alrededor del Torreón. Me inspiré para hablar sobre ella, crearla en papel sin que el escurrir del tiempo se ocupara de su existencia, de platicarle para aprender del viento y de sus hermanas aladas. Pero era una historia imposible, una de protagonistas ajenos al diálogo, distintos a los bellos héroes que blandían sables, sin el éxtasis de la guerra, sin amores pasionales ni ruinas majestades: Para contar la historia de Helia, el campo, la brisa y sus hermanas tendría que aprender a volar encerrado, al cerrar los ojos volver a la pradera de Mulas de Arreo y buscar al jinete para enseñarle ahora a escribir este nuevo relato.”
La Pluma había encontrado en su Helia un baluarte sobre el cual defender una nueva forma de relatar. Mi trabajo sobre los colonos requería de este nuevo enfoque, de una ventana de oportunidad para la mudez de quienes no figuran en bibliotecas ni estantes. Melías sin embargo permanecía solemne, cómodo con esa Prisión de Piedra a la que alude Grefio de Otero Zarco, pero con la mente en la añoranza de otro lugar. Me invitó a pasar la noche en las barracas, más precisamente en el camarote en el que antaño se hospedó el Melías campesino. El techo al cual miraba recostado sin tregua lo compartía con el joven labrador entusiasta del pasado, sin las mismas pesadillas cierto, pero el espacio era el mismo. Al día siguiente me despedí de mi anfitrión, prometiendo regresar con un primer capítulo de mi escrito en gestación. Bajé la montaña y me dirigí al sur del Yermo para establecerme en Otero Zarco, el pueblo más grande de esa tierra.
Hoy me convencí de regresar a la Vigía de Fern y de reencontrarme con la Pluma después de tanto. Estoy sentado junto al balcón de mi habitación y el día se apaga entre la Sierra Nevada. El llanto de los polluelos oscuros en la copa del cerezo me hace pensar en Helia, en su danza alada allá donde el sol se esconde. El Hidalgo teñido del color del fuego no puede reflejar el sonido de las aves huyendo del anochecer, pero da gusto imaginarme que dentro de ese espejo violento de agua las mirlas también cantan.