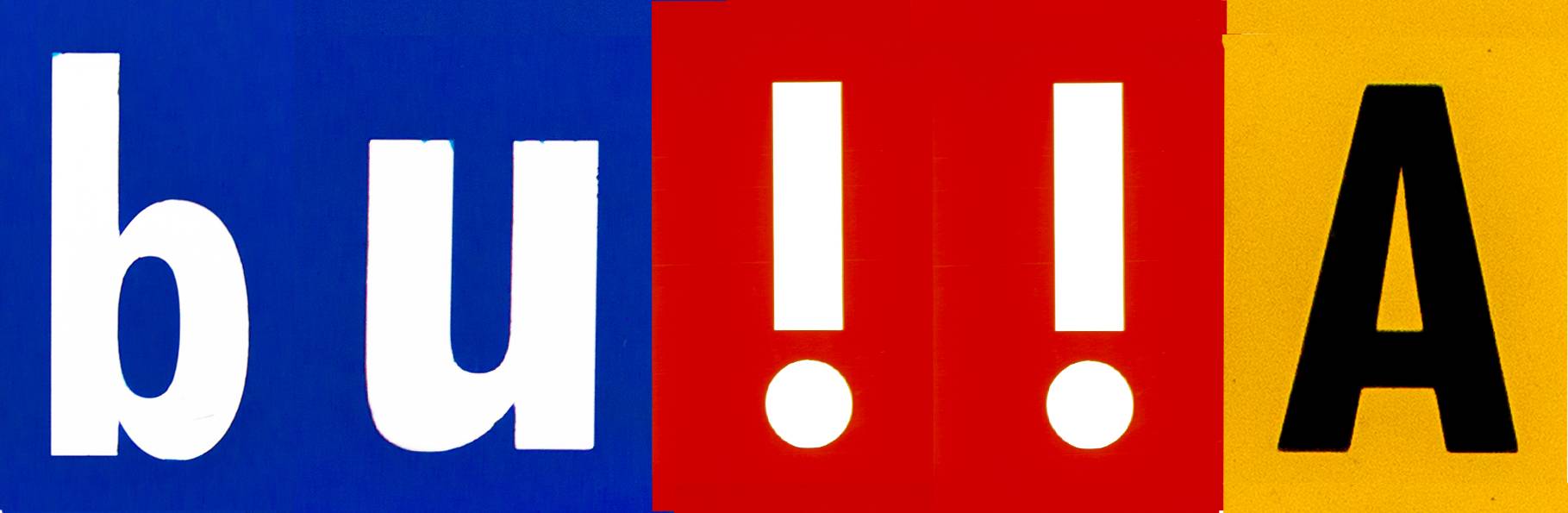No somos dignos de la luz
por Candelaria Samper
Nuestros ancestros murieron en vano.

La luz del Sol vuelve a nacer cada vez que una hoja la deseclipsa con la ayuda del viento. Y de nuevo, nace la sombra cuando la hoja retorna a su lugar. Así, las ramas bailan entre ellas para derrochar el Sol en un parpadeo y velarlo en el segundo. No somos dignos de la luz. Me da la impresión de que el árbol escintila, porque los rayos tiemblan por entre las hojas como luciérnagas. Chispas de fuego. Estrellas fugaces. Entonces, la claridad se nos es dada durante solo unos segundos para tomar una bocanada de luz y volver a sumergir la cabeza en la neblina, hasta que la apnea nos pida volver a la superficie, donde nos espera de nuevo el día. Todo nace y muere en el Sol. El calor evapora el agua del remanso que sube con el cóndor hasta el cielo, y allí, se convierte en nube para llover sobre nosotros. En realidad, la lluvia no es más que la manifestación líquida de la energía. Las gotas no son más que partículas del Sol.
Como tú. Y como yo.
Bogotá está mucho más iluminada de lo que merecemos. Demasiadas luces. Demasiada claridad. Aunque haga frío, el sol está derrochado sobre nosotros, porque no hay árboles suficientes para dosificar la luz. Me aturden los rayos que rebotan sobre las ventanas y las luces de los semáforos cuando están en rojo o anaranjado. Peor si están en verde. Detesto ver mi celular apenas me despierto y antes de dormir. Detesto pasar el día con los ojos en una pantalla y sentir cómo se va quemando mi retina y mi sien a medida que pasa el tiempo. No somos dignos de la luz. Y aún así, insistimos en jugar a ser Helios, despilfarrando el sol y tratando, como niños, de atrapar las luciérnagas en frascos de mermelada y esperar que brillen para siempre. La fantasía del Times Square.
La muerte por sobreexposición.
En el campo, por fin, me siento triste. Me interpela el atardecer, la sequía, las hojas anaranjadas rindiéndose ante la gravedad y la quietud de las piedras. Me interpela todo lo que se parece a la muerte. Se aquieta mi estómago, me arde la nariz y se me hacen agua los ojos hasta que no puedo hacer nada más que llorar. Porque, en el fondo, la vida no es más que el recordatorio de la muerte. Camino sobre los entierros de nuestros antepasados, cuyos cuerpos han abonado la tierra que me ha dado de comer. Duraznos, mandarinas, uvas: la materia ósea es bendita para hacer crecer la vida. Y saboreo. Saboreo la fruta como si no fuera una premonición de mi propia muerte. Ignoro que, al igual que tú, estoy muriendo. Porque, de lo contrario,
¿Qué más se puede hacer sino llorar?
El bogotano tiene la capacidad de mirar a la muerte a los ojos y no sentir nada. El cemento lo ha apartado tanto de la tierra, que le dan igual las inundaciones y las sequías, como el atardecer y el amanecer -si es que logra verlos por entre los edificios que han sepultado su propia curiosidad-. El bogotano es capaz de pasarle por el lado a un niño hambriento sin sentir compasión. O, como yo, de mentir condescendientemente:“qué pena, no tengo ni un peso” a algún mortal que se le acerque a pedir plata. Y no es que la ciudad haya logrado disimular la muerte enterrando a los difuntos en parques funerarios con nombres compuestos; simplemente nos ha separado de nuestra humanidad. Se nos olvida nuestra propia muerte entre las basuras perpetuas y la estaticidad de las cosas. Tapamos las montañas con edificios de mal gusto y dejamos dos huecos por cuadra para que nazca un árbol; que el perro tenga donde mear. El bogotano tiene la capacidad de mirar a la vida a los ojos y no sentir nada.
Y la muerte se hace parte del paisaje, como el niño hambriento o las palomas. La vida pierde sus dimensiones frente a la mediocridad de la muerte. Comemos frutas de plástico y finalmente lo entendemos:
Nuestros ancestros murieron en vano.
No suena el viento hasta chocar con las ramas de un eucalipto. No suena la lluvia hasta rebotar en la tierra. No suena el hielo hasta que se agrieta. No suena el agua hasta que desciende de un peñasco. No suena mi grito hasta que alcanza tus oídos. No suena el silencio hasta que desaparece el ruido artesanal, manufacturado. Y, solo en ese momento que, según mis cálculos toma lugar entre las cuatro y las seis de la mañana en la Sabana, se alcanzan a oír los músculos del corazón contrayéndose y la piel de los cachetes rozando contra la almohada. Alguna vez un viejo me dijo que escuchó al sol salir desde la montaña y con eso compuso una canción. Coincidencialmente, a la misma hora se despiertan los pájaros y comienzan a cantar. Los pájaros anuncian la venida del sol. Anuncian el nacimiento del silencio. Anuncian que lo artificial ha terminado y que, por ahora, hasta que sean las seis,
Solo existe lo sincero.
Recuerdo hace muchos años despertarme con el ruido de los pájaros en mi casa de la 79. Me levantaba de mi cama a desayunar y le contaba emocionada a mi papá “¡hoy me desperté con los pajaritos!”. En Bogotá ya no cantan los pájaros. En mi caso, talaron el árbol que quedaba al lado de mi cama -donde tenían su nido- para construir una cancha de tenis. “Pum”… “pum”… “pum”… “pum”.. “¡mierda!”, se repetía el monólogo tenista a mi lado cada mañana. La pelota chocando contra el polvo de ladrillo y pasando de un lado al otro de la malla (con algunos madrazos incluídos, por supuesto) reemplazó el gorjeo. Descubrí con el tiempo que, en realidad, no extrañaba a los pájaros. Extrañaba el silencio. Y todavía lo extraño, pero creo que hay esperanza;
Algún día volveré a oír el latido de mi corazón.
Bogotanas, no creo que todo esté perdido. Aún queda algo de oscuridad en esta ciudad neón y siempre es posible taparse los ojos. Quedamos algunos nostálgicos que nos acordamos de la muerte y, a veces, si el tiempo es bueno, de la vida. Siempre se puede escribir una canción con el sonido del sol. Y, aunque nos arda la piel, se nos llenen los intestinos de plástico y se exploten nuestros tímpanos,
Todavía se puede llorar.