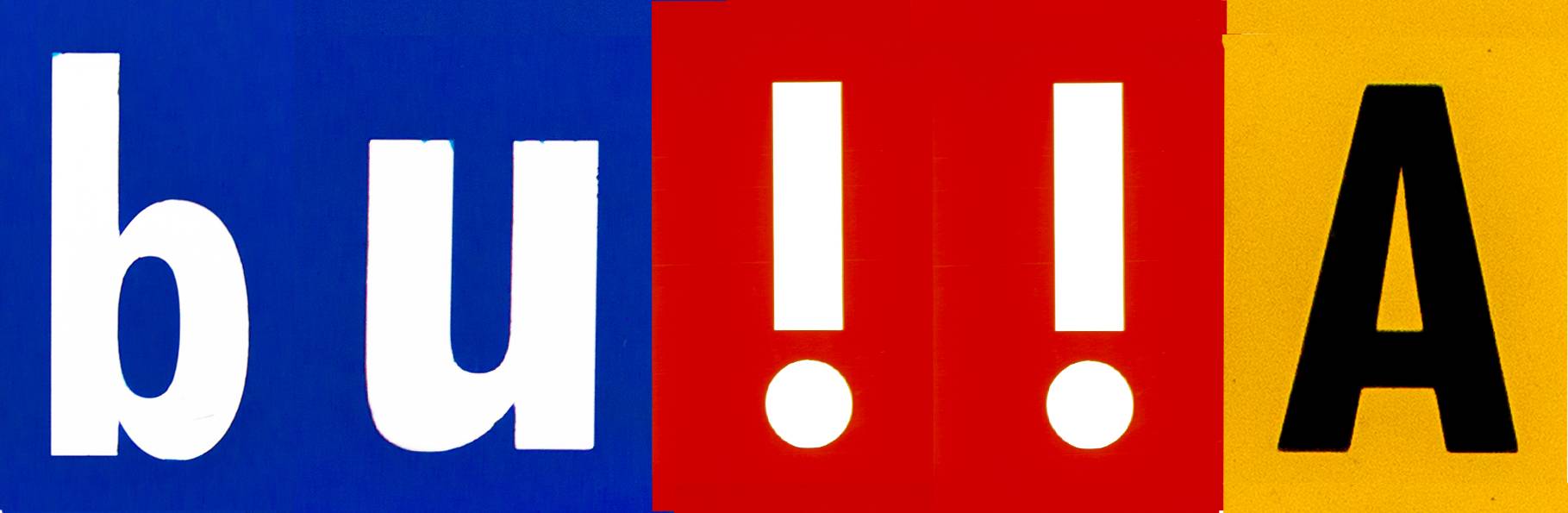relato
el pensante sin paracaidas
por Salomón Salazar

La brisa arramblaba los chistes rancios y los eructos con sabor a cebada. No contabilizaban el alcohol ingerido en botellas sino en horas: tres. Ciento ochenta minutos de irracionalidad intelectual, de anécdotas trilladas, otras inventadas; donde la lengua, torpe y disléxica, se esfuerza por producir palabras completas. Las botellas de cerveza, unas acostadas y otras erguidas, desfilan en el piso del balconcito de doce pasos de largo.
Destapando la ambrosía, parlotean los dos amigos separados por una mesa portable. Uno de ellos, encandilado y ambientador, dio inicio a la pospuesta sesión de auditoría social: fulana está más gorda, decía; zutano embarazó a perenceja; mengano descubrió a la esposa siéndole infiel. El otro levantaba las cejas, respondía sorprendido; mecía la cabeza de arriba a abajo debido al valor de las primicias, o presumiblemente, a la cantidad significativa de alcohol cociéndose en la sangre.
Quedan sólo dos cervezas. Ambos reposan derrotados en las sillas, próximos a inaugurar la brusca metamorfosis de borrachines a filósofos encumbrados.
-Oiga, qué se sentirá estár muerto.
-Nada porque los muertos no sienten; no saben que están muertos -respondió con lentitud cinematográfica-. Es como cuando usted se va a dormir; no siente nada hasta que se despierta: sólo así sabe que estuvo durmiendo.
-Pero usted cómo sabe que los muertos no sienten si nunca ha estado muerto.
-Pues es lógico ¿no? -dijo reflexivo, sin contraargumentos-. Habría que preguntarle a un muerto -añadió segundos después entre risas atontadas.
-Igual no le va a responder porque está muerto.
La respuesta le generó un desasosiego ponzoñoso. Se levantó de la silla; encaramó una pierna sobre la baranda del balconcito y se lanzó. Sonó la caída como lo harían, desde esa altura, setenta kilos de carne al impactar contra el asfalto. Fue poco lo que transcurrió cuando el de arriba preguntó entre gritos si lograba o no sentir algo: fue mayor lo que duró esperando una respuesta.